jueves, 3 de abril de 2008
O Nueva Zelanda
Una vez vino a buscarme a Egipto, yo daba allí una charla, vino a dejarme en ridículo delante de los asistentes a mi conferencia, primero, y después de todo el país, en televisión, porque aunque yo puse todo mi empeño en que no la dejaran pasar logró colarse entre el público gracias a un hábil velo. ¿Qué viniste a hacer a Egipto, mamá?, le pregunté por teléfono cuando se calmaron un poco los ánimos entre nosotros, y ella me contestó: fui a quemar la Biblioteca de Alejandría.
La Biblioteca de Alejandría sigue intacta, por fortuna: tengo que reconocer que investigué, vivo algo ajeno a la actualidad pero no tanto, aun así investigué por si acaso, en vano, claro, y poco después, de nuevo por teléfono, le dejé caer la indirecta.
-Eres tonto, hijo. ¿No has oído hablar de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría?
-Sin duda, madre, pero de aquella que maravilló a la antigüedad, no de la actual, que de cualquier forma es también una maravilla y va camino de...
-Lo hice yo, viajé en el tiempo, en una de las pirámides me esperaba tu primo Ambrosio, nos desviamos un poco porque a él le apetecía aprovechar el viaje para ver todo aquello; él me ayudó en el otro viaje, en el viaje a través de los siglos, agujeros de gusano y todo eso, sabes que tu primo siempre fue un experto en el arte del birlibirloque.
Y como notome aún desde el otro lado con cara de estupefacción, porque me conoce, para eso es mi madre, remató:
-Eres tonto, hijo.
Sin duda que lo era, ¿cómo manifestar ahora el nuevo estupor que sentí cuando me dijo los motivos por los que se había desplazado hasta Nueva Zelanda? Recuerdo el estupor pero no sus motivos, algo que no me extraña, me suele pasar: basta con que empiece a explicar las razones que la mueven a sus extrañas decisiones para que uno vea desfilar ante sí los razonamientos más peregrinos. Podía imaginarla al otro lado de la línea agitando su larga cabellera lacia, sosteniendo con una mano cargada de sortijas su auricular antiguo, pesado, de principios de siglo, y su cigarrillo entre las sortijas de la otra, haciendo sonar los numerosos abalorios que penden de su delgado cuello al ritmo del vaivén de su cabello: viviendo en su ficción peculiar. La escuché, además, hacerse responsable del incendio del templo de Artemisa en Éfeso, de la Roma de Nerón, del monasterio de Peñafiel en Valladolid, de Chicago en 1871, del Reichstagg en Berlín, del Liceo de Barcelona, del palomar de un tío abuelo que aún vive en Caravaca. Madre mía. Colgué el teléfono y después llamaron a la puerta: era mi primo Ambrosio. Pensé que acababa de llamar, que lo había hecho hacía un instante, pero a lo mejor se había encargado de que viajásemos en el tiempo, a través del pasado o del futuro: en cualquiera de los dos casos ya no me acuerdo, de la misma forma que no recuerdo la razón que lo trajo hasta mi casa, sus motivos. ¿Por qué debería de acordarme?
Cosas de familia, yo qué sé. A mí es que la familia, en principio, me da cierta pereza.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)








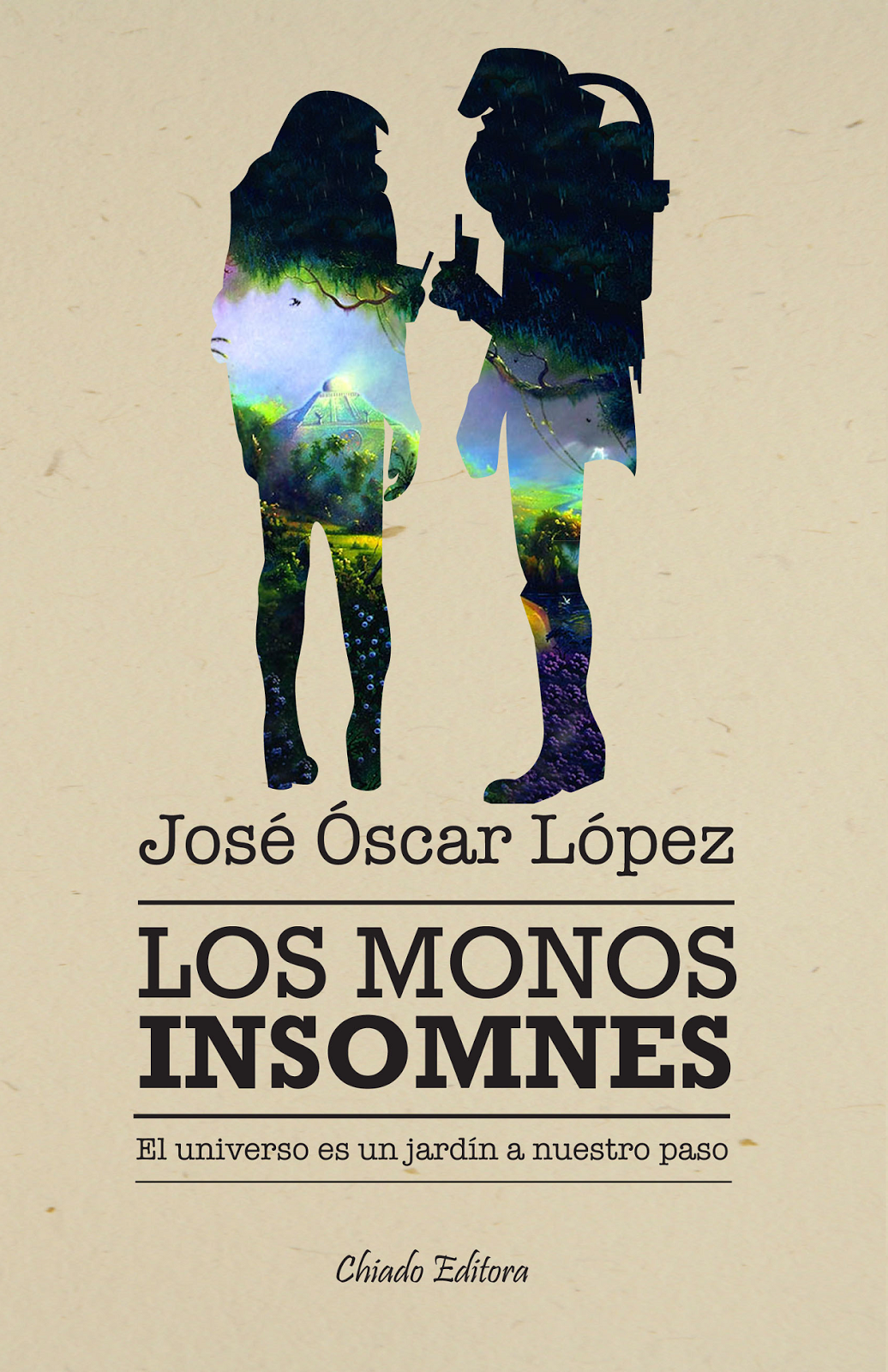



























































No hay comentarios:
Publicar un comentario