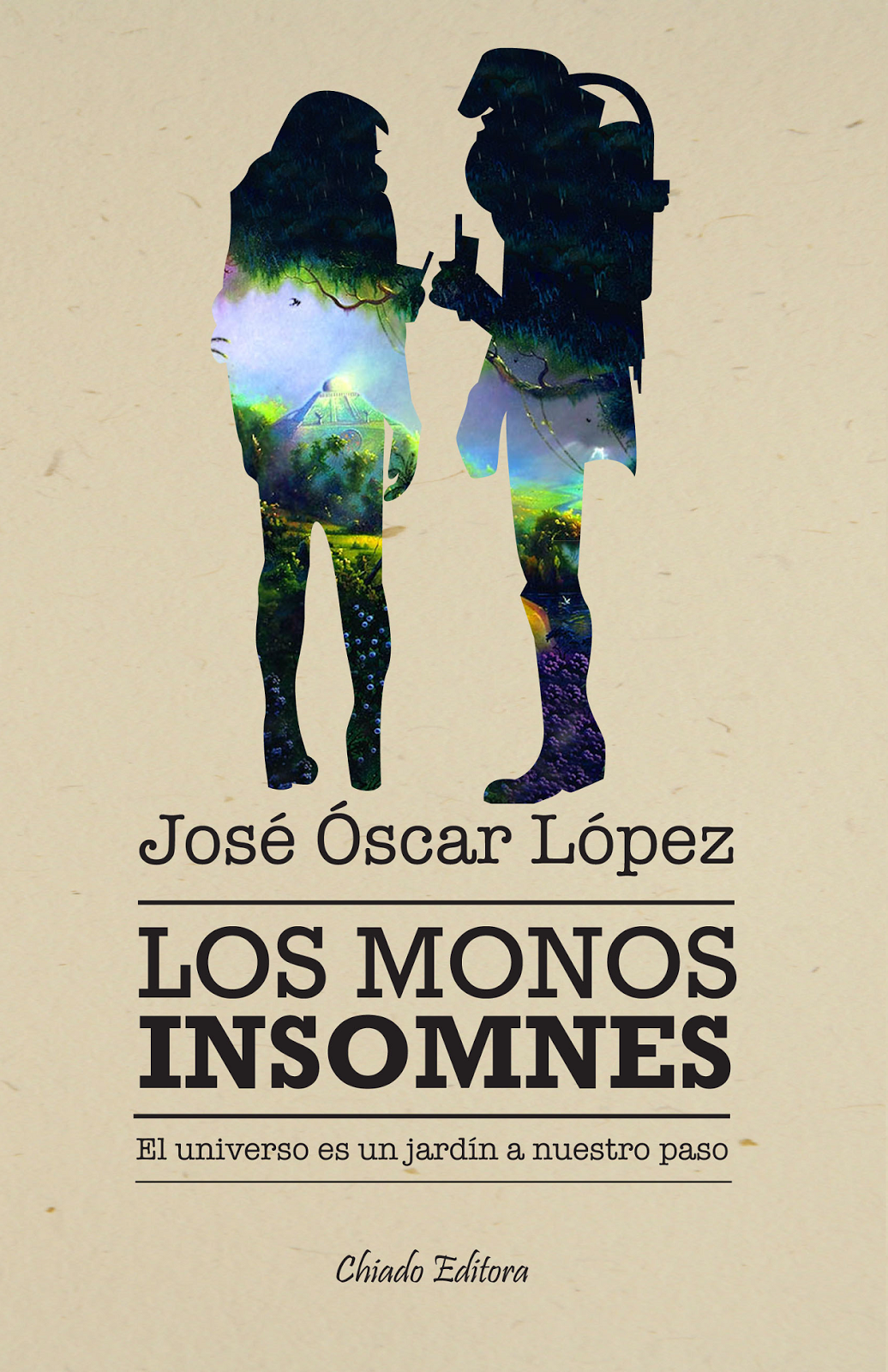martes, 30 de septiembre de 2008
viernes, 26 de septiembre de 2008
Baden-Powell tenía razón
martes, 23 de septiembre de 2008
Los días y las bestias

(Publicado en la revista digital Deriva. Para seguir leyendo, aquí)
lunes, 15 de septiembre de 2008
David Foster Wallace: no me gusta tu última broma

Escribo desde la consternación, acabo de enterarme en el blog de Alvy Singer de la muerte de David Foster Wallace. No puede ser, he pensado al leer el título de su entrada: Obituario: David Foster Wallace, 1962-2008. La incredulidad ha dejado paso a la congoja cuando he comprendido que sí, que era verdad. Una extraña congoja, la que uno siente por la muerte de un hombre al que sólo ha conocido a través de su literatura.
Entré en su obra en el mejor momento posible: en uno de los peores momentos de mi vida, exactamente en vísperas de esos extraños momentos. Una reseña de La chica del pelo raro en El País me llevó a las librerías y disfruté con intensidad de la libertad de su escritura, así como de la exactitud con la que Wallace registra la nebulosa delirante de nuestros días. Fue uno de esos libros que desaparecen de tus manos una vez lo has terminado para pasar por multitud de manos, las de aquellos amigos a los que quieres hacer partícipe de tu entusiasmo, manos que llevan y traen el libro, lo doblan y lo desgastan y te lo devuelven al cabo de mucho tiempo para hacerte un poco más feliz, porque permiten un entusiasmo infeccioso y un fervor al que dar forma con palabras y con silencios, con asumidos sobreentendidos, en esos mundos paralelos que la mejor literatura construye para explicar mejor el nuestro, para explicárnoslo y para hacerlo, en la medida de lo posible, más vivible, dentro de una fiesta paralela donde se alían la fantasía y la inteligencia.
Cuando su siguiente libro llegó, yo estaba en un hospital. Mis familares se ofrecían a traerme libros, y yo pedí el suyo: La broma infinita. “¿De qué trata?”, preguntó mi hermana. “De un futuro en el que los años son designados no con números sino con el nombre de las empresas que los patrocinan y de bebés gigantes que habitan en cráteres radiactivos”. Ante el estupor de los míos, añadí: “Sólo son 1000 páginas de travesura textual. 1200, contando con las notas. Me mantendrá entretenido”.
Y lo hizo. Un libro difícil, un libro al que volveré una y otra vez ya fuera del hospital, cada vez menos enfermo y cada vez más sano porque entiendo mejor mi enfermedad, porque soy un enfermo que asume su enfermedad con la irresistible comprensión de sus mecanismos; vuelvo a esa novela en distintas acometidas que realizo como un explorador se interna en terra incógnita, avanzando más en cada nueva incursión y cada vez más sorprendido ante el alcance con que su autor ha pulverizado toda una tradición para volver a construirla sobre sus cimientos: nueva y antigua a un tiempo, no más verdadera ni más original porque esa es, quizás, la única manera de ajustarse en propiedad a la verdad de nuestro legado literario, y llegar así a su origen. Como El arco iris de gravedad de Thomas Pynchon o La escuela de mandarines de Miguel Espinosa: artefactos que dictan sus propias reglas y que funcionan en el momento en que el lector sólo queda atrapado en la comprensión de la partida; cuando, de súbito cómplice tanto en el juego como en la constitución de sus reglas, comprende que ya es demasiado tarde para volver la espalda y marcharse indemne de allí.
La mejor novela siempre ha ido de la mano de la fiesta del ingenio y de la broma, de la inteligencia y de la risa. La mirada de David Foster Wallace hacia nuestro mundo nunca fue complaciente, pero tampoco abatida: baste como prueba la construcción de los mundos que en sus libros llevó a cabo, la fuerza prodigiosa necesaria para erigirlos. Se lleva con él el secreto de la creación, su atanor único; se va con él un eslabón imprescindible. Leo en el blog de Vicente Luis Mora que ha muerto por su propia mano y la perplejidad es doble; el mismo Mora cita, en parangón, el caso de Kurt Cobain, y recuerdo que sentí esa misma perplejidad hace diez años, cuando el músico también renunció a vivir.
Que muera un autor tan joven, en el apogeo de su creatividad, nos priva a sus lectores de esos mundos nuevos, que emergen con nuestros nuevos días, pero cierra aquellos que nos legó y los deja listos para que crezcan por su cuenta, para que muten y se desarrollen con cada futura lectura, para que infecten así nuestra realidad, y la envenenen, y nos curen.
domingo, 14 de septiembre de 2008
La siesta de los maniquíes
Aquí la siesta es un lugar habitual para encontrarse. Los durmientes caminan, cada tarde, con los ojos cerrados; no se ven ni se saben cerca, pero una parte de ellos les da tranquilidad, seguridad mientras se internan en el espeso bosque de la tarde del sueño, en la ciudad del sueño, en su desierto.
Sueñan con estar solos y descansan del ruido, pero se saben protegidos en la seguridad del antañoso hábito, sus frecuentadas vías. Así es como caminan y descansan, así se cansan cada tarde para dar, a media tarde, una breve ilusión de sucesión: continuidad al día: antes de sus noches su luz interrumpida como un sueño nocturno: difícil, sin descanso, portador del sobresalto y del terror a despertar muy pronto, a no despertar nunca.
Acompañados, solos. En su intrincado callejero, en sus desnudas vías. Nos observamos de reojo, sin sabernos soñando, sin mirarnos. Allí nunca hubo nadie.
Una siesta tardía, una muerte prematura, en simulacro, en que la luz final de un día que declina me recibe proclamando que mis vidas también declinarían de la misma forma, que ya lo están acaso haciendo, y es el despertar así, como a deshoras, una promesa ajena a quien la hace y su deseo de llevarla a cabo, su sospechosa voluntad, en cualesquier sentidos; porque igual se cumple.
Me despierto sin mí. La luz es leve y duda, liberada también ella, de pronto, de sí misma. Camino sigiloso por la casa en sombra. Apartado de mí, sin peso.
Un secreto ajeno a cualquier deseo y a los lugares comunes, que no nos pertenece.
sábado, 13 de septiembre de 2008
viernes, 12 de septiembre de 2008
miércoles, 3 de septiembre de 2008
Un viaje que no hicimos

 la visión que tuve de ella, no falseada, quiero decir, paseando desnuda y recitando a Whitman en los intervalos en los que no estaba a los pies de mi cama para atenderme o simplemente hacerme compañía, estando en todos los sitios a la vez siempre que esos sitios empezasen o acabaran en mí. Triturando el tiempo.
la visión que tuve de ella, no falseada, quiero decir, paseando desnuda y recitando a Whitman en los intervalos en los que no estaba a los pies de mi cama para atenderme o simplemente hacerme compañía, estando en todos los sitios a la vez siempre que esos sitios empezasen o acabaran en mí. Triturando el tiempo. Nunca estuvimos en Venecia y aún trato de recordar aquellos versos; trato de averiguar, temblando por la fiebre, si ella existió alguna vez.