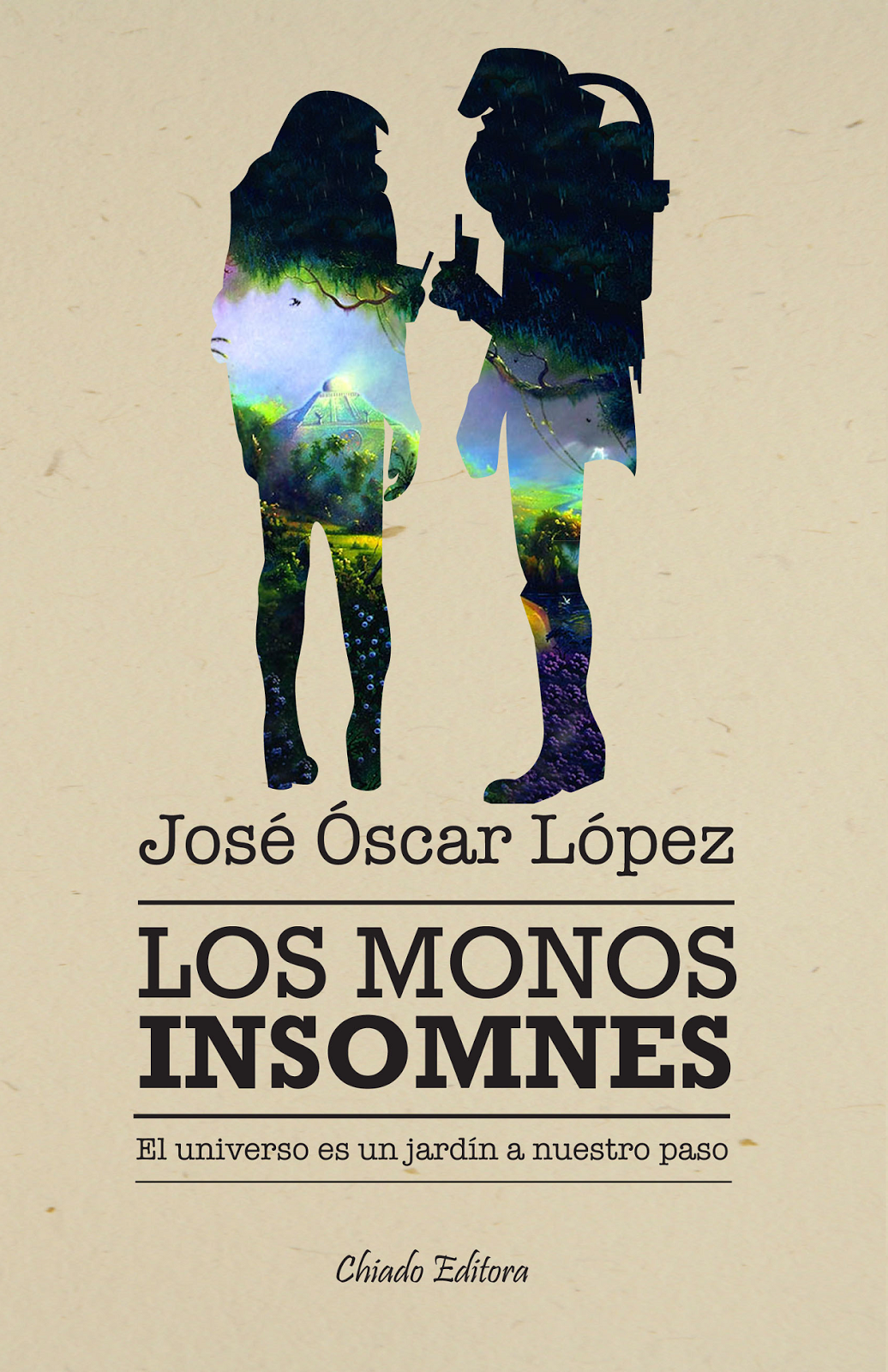Mientras comienza Sucker Punch recuerdo la manera en que Clément Rosset describe la grandilocuencia: una forma de alejarse de la realidad, cuando la realidad es lo único que debería importarnos, al hablar [1]; la grandilocuencia es una forma de hablar que se queda más cerca de las palabras que de las cosas, enamorada de las propias palabras que usa.
Quizás el extrañamiento de Schlovski fuese necesario para cortar el cordón umbilical con esa realidad de que la literatura venía preñadísima, tras el siglo XIX, pero también para golpear el culito del fin de todo manierismo que fue ese manierismo vital llamado vanguardia, y que la criatura se arrancase así, como en aria, a llorar. Schlovski o la vanguardia de la revolución rusa, antes de que la revolución sajase por delante o por detrás cualquier atisbo pequeñoburgués, no me fastidien con extrañamientos o con significantes que llaman la atención sobre los propios significantes.
No suelo ir al cine, siento gran decepción, por lo general, con las novedades, todas esas pequeñoburguesas gratuidades, gratuitas por innecesarias. La Filmoteca era otra historia, me encantaba ir: ah, la necesidad de la historia, su necesidad pero también sus contingencias; afortunadamente, la cerraron para hacer reformas, mejoras, se supone, y nunca más se supo: ya no tengo que moverme de casa. Qué suerte.
Sucker Punch es exactamente ese tipo de novedades de las que huyo. No es, en mi playlist, la peor categoría: en esta última entrarían las que me limito a no considerar, es decir: no hay peligro alguno, no hay por qué correr. Bueno, pues ayer decidí ir al cine. La casa se me caía encima. “Voy a salir, joder”, quise escribir en Facebook, pero luego pensé que mejor hacía con eso un poema. Lo hice de camino. Cuatro versos seguidos, al menos: algo es algo. De camino al cine, digo. Sucker Punch: grandilocuencia y videoclip, pensé al principio. Esa grandilocuencia con la que M. Night Shyamalan, por ejemplo, rueda cada una de las escenas de sus películas –al menos las tres primeras, son las que he visto-, como si cada una de las escenas, cada una de las palabras que pronuncian los personajes, fuesen vitales para la historia, cumbres en sí, solemnes de una forma un poco gratuita, sí, y digo un poco porque al menos las dos primeras, El sexto sentido y El protegido, me gustaron. ¿Me ha gustado Sucker Punch?
Mientras comenzaba Sucker Punch me acordé de los años 90 y del inicio de los tebeos de Image: todo muy espectacular, muy guay, pero ¿qué había detrás de todas esas imágenes enamoradas de sí mismas y de su contundencia, de su testosterona aparentemente rítmica pero sin ritmo en realidad, de ritmos chunda-chunda, en todo caso, y sin absolutamente nada que contar?
Recordé la otra película que he visto de Zack Snyder, 300: me gusta mucho Frank Miller, sí, pero aquella película, decidí mientras empezaba esta otra, no me gustó demasiado porque me pareció un Frank Miller un poco al estilo Image Comics. Fiel a Miller, pero el estilo Image Comics, el Image de los 90, se había colado en alguna parte del proceso. Recordé todas esas teleseries de los 90 que ya no me gustaban entonces, en los 90, por esa grandilocuencia de videoclip, de cámara lenta y de solemnidad porque sí. La película de Snyder avanza y veo que hay steam punk, video-clip y vídeo-juego. Algunas escenas se demoran y me aburro en un par de ocasiones, recuerdo cuando los Oasis, más o menos en la época de Image, sacaban su tercer disco, ese peñazo llamado Be Here Now, del que el propio Noel Gallaguer confesaría después: ponías una canción, te fumabas una cigarrillo, te dabas una vuelta por casa, luego salías a pasear al centro, y al volver… ¡aún seguía sonando esa misma jodida canción! ¿Por qué era tan jodidamente larga?
Pero Sucker Punch termina y decido que me gusta, encuentro que todos sus manierismos tienen sentido, que me han resultado disfrutables. Me ha gustado la versión femenina de “Search and Destroy” de los Stooges, me han gustado las batallas como desplazamientos fantásticos, metonímicos, representaciones de unos bailes que nunca se ven; me ha gustado el desplazamiento de realidades, allí donde había huidas y grandilocuencia de videoclip se conserva lo que me gustaba de aquellos videoclips con los que crecí. Me gusta que una de las batallas se desarrolle sobre un tren que se dirige a toda pastilla hacia una ciudad futurista, sobre uno de los satélites de Júpiter; porque, tío, alguno de esos satélites tiene posibilidad real de ser habitado alguna vez, si es que no está habitado ya.
Los clichés estéticos y de personajes, el cliché argumental con que la película comienza –el padrastro malísimo, tras la herencia-, que los personajes buenos sean muy buenos y los personajes malos sean muy malos: you, sucker, esto es un videoclip, una película exagerada y falsa, nada que ver con la realidad. Pero se dice al principio y se dice al final de la película: todo nos habla y las señales se reparten por todas partes, solo hay que saber escucharlas. Y que también hay ángeles, aunque no creamos en los ángeles; aunque estos no supongan más que un desplazamiento de la realidad, pero esta vez sin adaptación comiquera de por medio –sin partir de un cómic, Moore o Miller, para volver después a ese cómic de forma muy fiel pero sin poder evitar que algo delicado se haya perdido mientras se cerraba el círculo-, y que a través de todas las trampas que se quiera –están a la vista, bastante a la vista- y de los ritmos exagerados –puedes bailarlos- y los clichés exagerados –demasiado exagerados como para no considerarlos la sección de metales de la pieza musical- nos llevan de vuelta hacia la realidad.
El ruido y la furia, y todo eso.