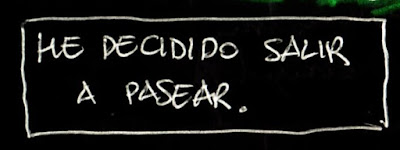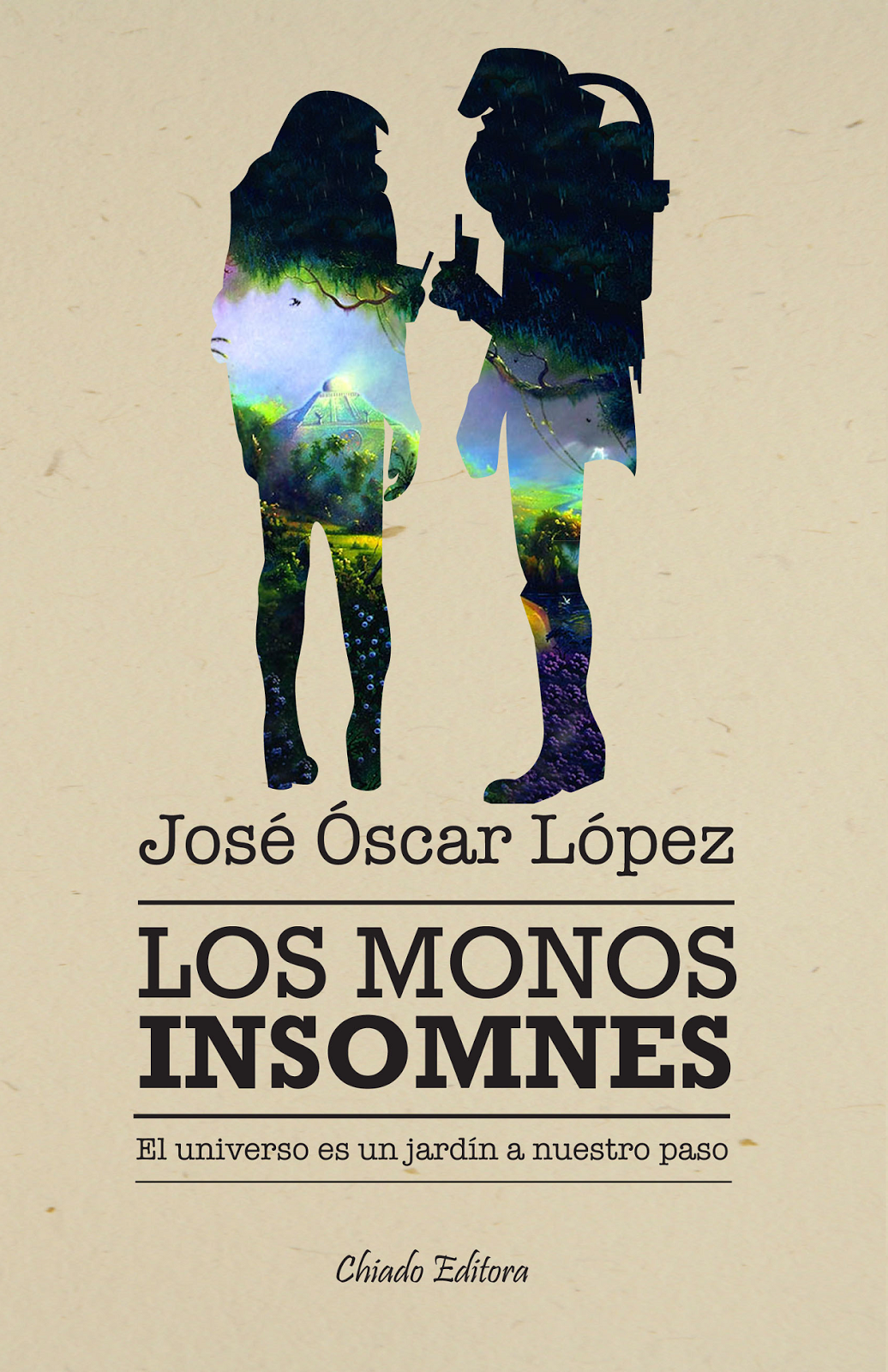sábado, 31 de octubre de 2009
No puedo dejar de escucharl@

Llevo una semana sin parar de escuchar un disco de Nico, Desertshore. Sobre todo las dos primeras canciones: "Janitor of Lunacy" y "The Falconer". Estoy colgado de su belleza gélida, en el límite entre la asonancia demente y la majestad entre los hielos.
Los hielos de un desierto, de su orilla.
Iba a postear los vídeos del youtube, pero no los hay. Bueno, hay una versión en directo de la primera. Pero no logro enlazarlo.
Solo quería decir eso. Y nada más. Decirlo y volver corriendo a ese disco. Escucharlo una y otra vez. Esas dos canciones, sobre todo. No tratar de expresar nada, más allá; ni intentar crear nada, inútilmente, sobre aquello que ella creo allí una vez.
Solo deciros que vivo allí, cuando nadie me ve.
martes, 27 de octubre de 2009
Recital en la feria del libro de Murcia
domingo, 25 de octubre de 2009
Sigue sin anochecer en Ciudad Dormitorio

He actualizado mi otro blog, No todos los días anochece en Ciudad Dormitorio. No había puesto enlace a él hasta ahora, porque esperaba a que la historia que tengo pensada para este cyber-tebeo en construcción fuese tomando forma. Pues creo que ya lo va haciendo. Espero.
domingo, 18 de octubre de 2009
La novela es un paseo: paseando por Los domingos de Jean Dézert de Jean de la Ville de Mirmont

(Artículo publicado en la revista Deriva. Les dejo aquí una versión ligeramente extendida -he añadido los párrafos antepenúltimo y anterior al antepenúltimo).
_________________
LA NOVELA ES UN PASEO:
paseando por Los domingos de Jean Dézert
de Jean de la Ville de Mirmont
paseando por Los domingos de Jean Dézert
de Jean de la Ville de Mirmont
La literatura es un paseo. Del mito a la ficción, y viceversa. Ubíquese la realidad en el momento del paseo que se prefiera; a gusto del paseante.
Es muy probable que la historia de la literatura empezase con la narración fantástica, con el relato maravilloso e imposible; pero ese relato y esa historia acaban desembocando, de una forma u otra, en la realidad. La historia de la novela comienza con el viaje de Odiseo para volver a casa tras la guerra y acaba en un paseo por una de estas calles dispuestas en torno al Mediterráneo en las que vivimos; pero a mitad de camino el personaje se explica: así Odiseo rinde cuentas de sus increíbles aventuras con gigantes, ninfas y monstruos ante la muy real corte de Alcínoo; así Don Quijote trata de encarnar las altas hazañas de esos héroes con tan sonoros nombres que protagonizan sus novelas preferidas, para vivir la aventura de su propia novela en las muy reales y agrestes llanuras de La Mancha de su tiempo; queriendo explicarse esas novelas a través de su experiencia real. La literatura o la historia de la literatura, la historia de la novela, las mismas novelas son, sí, paseos de ida y vuelta. Podemos recordar la ya clásica figura, a través de Walter Benjamin, del flâneur, noble denominación para el desocupado que pasea su ociosidad culta por los bulevares que abren en París, y desde allí para el resto del mundo, el periodo conocido como modernidad. Un poco más allá de esa modernidad, Cervantes saca a pasear al lector de las pasadas fantasías caballerescas por las nada caballerescas planicies de la Castilla de su tiempo.
No en vano una cita de Cervantes abre la narración de este paseo por nuestro mundo moderno que es Los domingos de Jean Dézert –abre el primer capítulo: el segundo lo hace una cita de Aventuras de Robinson Crusoe-: igual que Odiseo deberá llamarse “Nadie” al volver a casa, o igual que Cervantes omite el lugar en el que vive Alonso Quijano, entre otras muchas razones probables por su vulgaridad –alejada de la sonoridad rimbombante de los topónimos de las narraciones caballerescas-, el protagonista de la novela de Jean de La Ville de Mirmont pertenece a un “linaje plebeyo” que sirve para “acrecentar el número de los que viven” -cito de la cita que de la Ville de Mirmont hace de Cervantes-. Juan Desierto, Juan Nadie: “Nadie lo distinguiría entre la multitud, de tan incoloro como va vestido” (p. 21); ropas arrugadas, “un cuello postizo demasiado grande y una corbata cualquiera […] Sus zapatos cansados“ (p. 21); con respecto a su bigote “cuesta concebir su función, incluso su utilidad, en una fisonomía de aspecto tan discreto” (p. 21). ”Su vida –tal vez más adelante sacaremos de ella informaciones útiles- no ofrece nada que no sea muy mediocre, en apariencia” (p. 22). No es esta una historia de superación de la medianía, pues la gran novela del siglo XIX ya ha relatado la ascensión y caída de cientos de arribistas sociales. Una prostituta le ofrece sus servicios al final de uno de sus domingos, pero él arguye que no están previstos en su horario. Y añade que, además, apenas le queda un par de monedas en el bolsillo. “¡Anda ya, muerto de hambre! –murmuró la mujer-. ¡Métete una pluma en culo y parecerás un pájaro!”. Y él responde, o más bien se pregunta a sí mismo: “¡Unas alas!... Pero, ¿para qué?” (p. 58-59).
La literatura es un paseo. Desde lo fabuloso a lo cotidiano. Los surrealistas, que trataron de arrancar lo primero de lo segundo, fueron grandes también grandes paseantes –los situacionistas lo heredarán de forma directa de ellos, con una intención análogamente revolucionaria, con su práctica de la dérive. Breton ve hombres de negro que lo vigilan en sus paseos, en El amor loco[1]. Robert Desnos, el poeta hipnotizador, se transmuta en el Corsario Sanglot para ver, en las calles de un París alucinado, luchar cual prematuros Power Rangers a gigantescas versiones animadas de las imágenes publicitarias de Michelín y el Bebé Cadum[2] –una marca de jabón-. Jean Dézert también contempla publicidad en sus paseos dominicales, pero no desde la hipérbole del sueño y la fantasía, sino desde la más anodina realidad: “En los tiempos del ómnibus, sentado en la imperial, le gustaba seguir los trayectos desde el principio hasta el final. Así leyó una cantidad considerable de anuncios y meditó sobre los nombres de muchos empresarios. / Estas son sus diversiones” (p. 24). Y más adelante: “Jean Dézert, para evitar el sueño, tuvo que recurrir a la lectura de los paneles publicitarios que borden la vía” (p. 85). En el punto climático de la novela, en el que los avatares del argumento tienen en vilo a Dézert, un “anuncio eléctrico”, de nuevo la publicidad, lo despierta y le hace “recuperar una noción más exacta de las cosas” (p. 107).
de arrancar lo primero de lo segundo, fueron grandes también grandes paseantes –los situacionistas lo heredarán de forma directa de ellos, con una intención análogamente revolucionaria, con su práctica de la dérive. Breton ve hombres de negro que lo vigilan en sus paseos, en El amor loco[1]. Robert Desnos, el poeta hipnotizador, se transmuta en el Corsario Sanglot para ver, en las calles de un París alucinado, luchar cual prematuros Power Rangers a gigantescas versiones animadas de las imágenes publicitarias de Michelín y el Bebé Cadum[2] –una marca de jabón-. Jean Dézert también contempla publicidad en sus paseos dominicales, pero no desde la hipérbole del sueño y la fantasía, sino desde la más anodina realidad: “En los tiempos del ómnibus, sentado en la imperial, le gustaba seguir los trayectos desde el principio hasta el final. Así leyó una cantidad considerable de anuncios y meditó sobre los nombres de muchos empresarios. / Estas son sus diversiones” (p. 24). Y más adelante: “Jean Dézert, para evitar el sueño, tuvo que recurrir a la lectura de los paneles publicitarios que borden la vía” (p. 85). En el punto climático de la novela, en el que los avatares del argumento tienen en vilo a Dézert, un “anuncio eléctrico”, de nuevo la publicidad, lo despierta y le hace “recuperar una noción más exacta de las cosas” (p. 107).
 de arrancar lo primero de lo segundo, fueron grandes también grandes paseantes –los situacionistas lo heredarán de forma directa de ellos, con una intención análogamente revolucionaria, con su práctica de la dérive. Breton ve hombres de negro que lo vigilan en sus paseos, en El amor loco[1]. Robert Desnos, el poeta hipnotizador, se transmuta en el Corsario Sanglot para ver, en las calles de un París alucinado, luchar cual prematuros Power Rangers a gigantescas versiones animadas de las imágenes publicitarias de Michelín y el Bebé Cadum[2] –una marca de jabón-. Jean Dézert también contempla publicidad en sus paseos dominicales, pero no desde la hipérbole del sueño y la fantasía, sino desde la más anodina realidad: “En los tiempos del ómnibus, sentado en la imperial, le gustaba seguir los trayectos desde el principio hasta el final. Así leyó una cantidad considerable de anuncios y meditó sobre los nombres de muchos empresarios. / Estas son sus diversiones” (p. 24). Y más adelante: “Jean Dézert, para evitar el sueño, tuvo que recurrir a la lectura de los paneles publicitarios que borden la vía” (p. 85). En el punto climático de la novela, en el que los avatares del argumento tienen en vilo a Dézert, un “anuncio eléctrico”, de nuevo la publicidad, lo despierta y le hace “recuperar una noción más exacta de las cosas” (p. 107).
de arrancar lo primero de lo segundo, fueron grandes también grandes paseantes –los situacionistas lo heredarán de forma directa de ellos, con una intención análogamente revolucionaria, con su práctica de la dérive. Breton ve hombres de negro que lo vigilan en sus paseos, en El amor loco[1]. Robert Desnos, el poeta hipnotizador, se transmuta en el Corsario Sanglot para ver, en las calles de un París alucinado, luchar cual prematuros Power Rangers a gigantescas versiones animadas de las imágenes publicitarias de Michelín y el Bebé Cadum[2] –una marca de jabón-. Jean Dézert también contempla publicidad en sus paseos dominicales, pero no desde la hipérbole del sueño y la fantasía, sino desde la más anodina realidad: “En los tiempos del ómnibus, sentado en la imperial, le gustaba seguir los trayectos desde el principio hasta el final. Así leyó una cantidad considerable de anuncios y meditó sobre los nombres de muchos empresarios. / Estas son sus diversiones” (p. 24). Y más adelante: “Jean Dézert, para evitar el sueño, tuvo que recurrir a la lectura de los paneles publicitarios que borden la vía” (p. 85). En el punto climático de la novela, en el que los avatares del argumento tienen en vilo a Dézert, un “anuncio eléctrico”, de nuevo la publicidad, lo despierta y le hace “recuperar una noción más exacta de las cosas” (p. 107). Los hombres de negro que contempla Breton, en la no paranoica asunción de los asuntos del sueño de La Ville de Mirmont –“locura: lámpara encendida”, escribe Carlos Pardo[3]-, se diluyen y alejan en la forma de “la marea monótona de sus anónimos paraguas”. Porque Dézert se halla en la encrucijada de los distintos tipos de héroes de la novela de la modernidad: mucho más allá, decíamos, de la hipérbole decimonónica y mucho más acá de la hipébole del Bartleby de Melville o del héroe walseriano o kafkiano; así, también sobre la publicidad encontrada en el deambular callejero, encontramos que el paseante de El paseo de Robert Walser anota de su ejercicio deambulatorio: “Además, no ignorar ni olvidar: rótulos y anuncios como “Persil” o “Insuperables sobres de sopa Maggi […], o yo qué sé de verdad qué más. Si se quisiera contar, no se acabaría nunca antes de que estuviera fielmente contado”[4].
“No se acabaría nunca”, escribe Walser, y de hecho James Joyce puso todo el empeño de su vida en dos novelas que son dos paseos: por el Dublín de un día de julio en las ochocientas páginas del paseo de Leopold Bloom y por las seiscientas del paseo nocturno de Finnegan por las fantasmagorías de su sueño y de su subconsciente vertido en lenguaje, tal y como querrá Lacan muy  poco después. El protagonista de nuestra novela, sin embargo, determinado por “la paciencia y resignación de su alma, la modestia de sus deseos y la pereza triste de su imaginación” (pp. 24-25), “nunca realizó ningún viaje largo en sueños” (p. 25). Poco más tarde encontraremos otra curva hiperbólica del concepto “paseo” progresiva y estrictamente mental, salvajemente mental, en la trilogía de Samuel Beckett Molloy, Malone muere y El innombrable: sus personajes “pasean” de forma vicaria, a través de un bastón con el que palpan, cual los palpos de un monstruo, y para inventariarlos una y otra vez, por los objetos de la habitación donde se recluyen acostados. Jean Dézert, insistimos, es un personaje a medio camino de todas esas hipérboles; una epopeya –una más, en una encrucijada de hipérboles- del hombre corriente. “Nadie lo distinguiría entre la multitud”, citábamos. Alma hija de los tiempos de la fenomenología -heredera de la escuela de Brentano y su objetivismo psicológico-, mente que solo vive en esos actos puros; –“solamente los actos poseen un sentido”, escribirá Wittgenstein en su Tractatus-; actos puros, actos cotidianos sin hipérbole ascendente o descendente, sino instalado en la comedia y la tragedia y la comedia del hombre de su tiempo y, por tanto, atemporal.
poco después. El protagonista de nuestra novela, sin embargo, determinado por “la paciencia y resignación de su alma, la modestia de sus deseos y la pereza triste de su imaginación” (pp. 24-25), “nunca realizó ningún viaje largo en sueños” (p. 25). Poco más tarde encontraremos otra curva hiperbólica del concepto “paseo” progresiva y estrictamente mental, salvajemente mental, en la trilogía de Samuel Beckett Molloy, Malone muere y El innombrable: sus personajes “pasean” de forma vicaria, a través de un bastón con el que palpan, cual los palpos de un monstruo, y para inventariarlos una y otra vez, por los objetos de la habitación donde se recluyen acostados. Jean Dézert, insistimos, es un personaje a medio camino de todas esas hipérboles; una epopeya –una más, en una encrucijada de hipérboles- del hombre corriente. “Nadie lo distinguiría entre la multitud”, citábamos. Alma hija de los tiempos de la fenomenología -heredera de la escuela de Brentano y su objetivismo psicológico-, mente que solo vive en esos actos puros; –“solamente los actos poseen un sentido”, escribirá Wittgenstein en su Tractatus-; actos puros, actos cotidianos sin hipérbole ascendente o descendente, sino instalado en la comedia y la tragedia y la comedia del hombre de su tiempo y, por tanto, atemporal.
 poco después. El protagonista de nuestra novela, sin embargo, determinado por “la paciencia y resignación de su alma, la modestia de sus deseos y la pereza triste de su imaginación” (pp. 24-25), “nunca realizó ningún viaje largo en sueños” (p. 25). Poco más tarde encontraremos otra curva hiperbólica del concepto “paseo” progresiva y estrictamente mental, salvajemente mental, en la trilogía de Samuel Beckett Molloy, Malone muere y El innombrable: sus personajes “pasean” de forma vicaria, a través de un bastón con el que palpan, cual los palpos de un monstruo, y para inventariarlos una y otra vez, por los objetos de la habitación donde se recluyen acostados. Jean Dézert, insistimos, es un personaje a medio camino de todas esas hipérboles; una epopeya –una más, en una encrucijada de hipérboles- del hombre corriente. “Nadie lo distinguiría entre la multitud”, citábamos. Alma hija de los tiempos de la fenomenología -heredera de la escuela de Brentano y su objetivismo psicológico-, mente que solo vive en esos actos puros; –“solamente los actos poseen un sentido”, escribirá Wittgenstein en su Tractatus-; actos puros, actos cotidianos sin hipérbole ascendente o descendente, sino instalado en la comedia y la tragedia y la comedia del hombre de su tiempo y, por tanto, atemporal.
poco después. El protagonista de nuestra novela, sin embargo, determinado por “la paciencia y resignación de su alma, la modestia de sus deseos y la pereza triste de su imaginación” (pp. 24-25), “nunca realizó ningún viaje largo en sueños” (p. 25). Poco más tarde encontraremos otra curva hiperbólica del concepto “paseo” progresiva y estrictamente mental, salvajemente mental, en la trilogía de Samuel Beckett Molloy, Malone muere y El innombrable: sus personajes “pasean” de forma vicaria, a través de un bastón con el que palpan, cual los palpos de un monstruo, y para inventariarlos una y otra vez, por los objetos de la habitación donde se recluyen acostados. Jean Dézert, insistimos, es un personaje a medio camino de todas esas hipérboles; una epopeya –una más, en una encrucijada de hipérboles- del hombre corriente. “Nadie lo distinguiría entre la multitud”, citábamos. Alma hija de los tiempos de la fenomenología -heredera de la escuela de Brentano y su objetivismo psicológico-, mente que solo vive en esos actos puros; –“solamente los actos poseen un sentido”, escribirá Wittgenstein en su Tractatus-; actos puros, actos cotidianos sin hipérbole ascendente o descendente, sino instalado en la comedia y la tragedia y la comedia del hombre de su tiempo y, por tanto, atemporal.El viaje es metáfora de la vida y eso se ha entendido desde los periplos griegos o aun desde las travesías bíblicas del pueblo judío a través del desierto, hasta el género del western o las modernas road movies del cine: más gestas hiperbólicas a través del tiempo y el espacio, parodiadas por Luciano o por Cervantes y que han sido mantenidas hasta hoy por Hollywood y el resto de producciones cinematográficas mundiales: es una hipérbole que se desplaza a lo industrial, a lo producido industrialmente. Pero también hablamos de novelas cercanas en el tiempo a ese horror en el que la muerte fue producida por técnicas masivas, con los campos de exterminio. Robert Desnos morirá en uno de ellos. Jean de la Ville de Mirmont murió en la primera guerra mundial, la entonces llamada Gran Guerra. Hoy día, para contemplar lo hiperbólico y lo desmesurado, visitamos los grandes los centros comerciales. Aquellos que se sitúan, por ejemplo, en las afueras: esas inmensas planicies en cuyos alrededores, si los cubriéramos de nieve, podría morir una vez más Robert Walser en uno de sus paseos por los alrededores del sanatorio mental donde se halló recluido la mitad de su vida. Y es que tambié n está el viaje al inframundo. Un inframundo que, para un escritor nacido en la era colonial, puede ser identificado con el mundo del salvaje –en estos años, Conrad escribe ese terrible reverso de esta idea en El corazón de las tinieblas, donde es el colonizador el que, en territorio salvaje, se transforma en el peor salvaje, en el horror personificado-. Antes hablábamos del western; ahora podíamos pensar en dicho género fundido con el mito del descenso a los infiernos de Orfeo y, sobre todo, con la parodia y el distanciamiento que impone la representación de la representación, ese cine de producción industrial, cuando el personaje de nuestra novela despierta de una pequeña siesta en una sala de cine, ese lugar oscuro que bien podría situarse bajo tierra, para descubrir que “unos vaqueros se estaban peleando con unos pieles rojas. Toda la sala había tomado partido a favor de los vaqueros, uno de los cuales, con toda la razón del mundo, deseaba recuperar a su novia raptada por un jefe siux” (pp. 56-57).
n está el viaje al inframundo. Un inframundo que, para un escritor nacido en la era colonial, puede ser identificado con el mundo del salvaje –en estos años, Conrad escribe ese terrible reverso de esta idea en El corazón de las tinieblas, donde es el colonizador el que, en territorio salvaje, se transforma en el peor salvaje, en el horror personificado-. Antes hablábamos del western; ahora podíamos pensar en dicho género fundido con el mito del descenso a los infiernos de Orfeo y, sobre todo, con la parodia y el distanciamiento que impone la representación de la representación, ese cine de producción industrial, cuando el personaje de nuestra novela despierta de una pequeña siesta en una sala de cine, ese lugar oscuro que bien podría situarse bajo tierra, para descubrir que “unos vaqueros se estaban peleando con unos pieles rojas. Toda la sala había tomado partido a favor de los vaqueros, uno de los cuales, con toda la razón del mundo, deseaba recuperar a su novia raptada por un jefe siux” (pp. 56-57).
 n está el viaje al inframundo. Un inframundo que, para un escritor nacido en la era colonial, puede ser identificado con el mundo del salvaje –en estos años, Conrad escribe ese terrible reverso de esta idea en El corazón de las tinieblas, donde es el colonizador el que, en territorio salvaje, se transforma en el peor salvaje, en el horror personificado-. Antes hablábamos del western; ahora podíamos pensar en dicho género fundido con el mito del descenso a los infiernos de Orfeo y, sobre todo, con la parodia y el distanciamiento que impone la representación de la representación, ese cine de producción industrial, cuando el personaje de nuestra novela despierta de una pequeña siesta en una sala de cine, ese lugar oscuro que bien podría situarse bajo tierra, para descubrir que “unos vaqueros se estaban peleando con unos pieles rojas. Toda la sala había tomado partido a favor de los vaqueros, uno de los cuales, con toda la razón del mundo, deseaba recuperar a su novia raptada por un jefe siux” (pp. 56-57).
n está el viaje al inframundo. Un inframundo que, para un escritor nacido en la era colonial, puede ser identificado con el mundo del salvaje –en estos años, Conrad escribe ese terrible reverso de esta idea en El corazón de las tinieblas, donde es el colonizador el que, en territorio salvaje, se transforma en el peor salvaje, en el horror personificado-. Antes hablábamos del western; ahora podíamos pensar en dicho género fundido con el mito del descenso a los infiernos de Orfeo y, sobre todo, con la parodia y el distanciamiento que impone la representación de la representación, ese cine de producción industrial, cuando el personaje de nuestra novela despierta de una pequeña siesta en una sala de cine, ese lugar oscuro que bien podría situarse bajo tierra, para descubrir que “unos vaqueros se estaban peleando con unos pieles rojas. Toda la sala había tomado partido a favor de los vaqueros, uno de los cuales, con toda la razón del mundo, deseaba recuperar a su novia raptada por un jefe siux” (pp. 56-57).Robinson Crusoe debe seguir de forma estricta una rutina civilizada para no perecer lejos de la civilización. Sigue vigente el paseo como eje de la rutina civilizada para el ocio. W. G. Sebald fue un gran paseante, y también uno de los últimos grandes escritores. Transmutó sus paseos en literatura; en dichos paseos, Sebald rastreaba una civilización desaparecida para siempre: fue acaso el último eslabón de una cadena literaria que ve la vida a través siempre de la construcción cultural, de la pintura y la arquitectura, de la filosofía, de la literatura.
Rutina y formas, anotaciones. Formas. Más rutina. “Jean Dezert abre la agenda de cantos dorados que ha convertido en su libro de cuentas [su diario]. En la página: 10 de octubre, San Paulino, anota: Nada. Después de fuma un cigarrillo, pues no tiene nada mejor que hacer antes de irse a dormir” (p. 31). Solo cuando conoce a la chica comienza “La aventura” –así se titula la segunda de las tres partes del libro, donde tal cosa sucede-, el nudo argumental de la novela. Pero esa aventura se nos anuncia como falaz en el momento en que arranca con una cita de Nerval, ma estro de la brumas posrománticas –y por tanto conscientes de su propio romanticismo- que habla de “esas chicas falaces” que hacen “emprender una ruta muy extraña; conviene añadir que estaba lloviendo” (p. 63). La lluvia romántica, posromántica. La modernidad y la posmodernidad. Dézert, con un procedimiento tan propio de esta última –pero ya presente en los albores de la novela inglesa post-Defoe, por ejemplo en Fielding-, muestra las costuras de su narración: “Si la lluvia hubiese empezado a caer en ese momento del día, Elvire y Jean Dézert, sin moverse del lugar, habrían proseguido tan tranquilos la conversación del domingo anterior. Pero se ha juzgado preferible, en aras de la diversidad del relato, que el buen tiempo se prolongara una hora más” (p. 84).
estro de la brumas posrománticas –y por tanto conscientes de su propio romanticismo- que habla de “esas chicas falaces” que hacen “emprender una ruta muy extraña; conviene añadir que estaba lloviendo” (p. 63). La lluvia romántica, posromántica. La modernidad y la posmodernidad. Dézert, con un procedimiento tan propio de esta última –pero ya presente en los albores de la novela inglesa post-Defoe, por ejemplo en Fielding-, muestra las costuras de su narración: “Si la lluvia hubiese empezado a caer en ese momento del día, Elvire y Jean Dézert, sin moverse del lugar, habrían proseguido tan tranquilos la conversación del domingo anterior. Pero se ha juzgado preferible, en aras de la diversidad del relato, que el buen tiempo se prolongara una hora más” (p. 84).
 estro de la brumas posrománticas –y por tanto conscientes de su propio romanticismo- que habla de “esas chicas falaces” que hacen “emprender una ruta muy extraña; conviene añadir que estaba lloviendo” (p. 63). La lluvia romántica, posromántica. La modernidad y la posmodernidad. Dézert, con un procedimiento tan propio de esta última –pero ya presente en los albores de la novela inglesa post-Defoe, por ejemplo en Fielding-, muestra las costuras de su narración: “Si la lluvia hubiese empezado a caer en ese momento del día, Elvire y Jean Dézert, sin moverse del lugar, habrían proseguido tan tranquilos la conversación del domingo anterior. Pero se ha juzgado preferible, en aras de la diversidad del relato, que el buen tiempo se prolongara una hora más” (p. 84).
estro de la brumas posrománticas –y por tanto conscientes de su propio romanticismo- que habla de “esas chicas falaces” que hacen “emprender una ruta muy extraña; conviene añadir que estaba lloviendo” (p. 63). La lluvia romántica, posromántica. La modernidad y la posmodernidad. Dézert, con un procedimiento tan propio de esta última –pero ya presente en los albores de la novela inglesa post-Defoe, por ejemplo en Fielding-, muestra las costuras de su narración: “Si la lluvia hubiese empezado a caer en ese momento del día, Elvire y Jean Dézert, sin moverse del lugar, habrían proseguido tan tranquilos la conversación del domingo anterior. Pero se ha juzgado preferible, en aras de la diversidad del relato, que el buen tiempo se prolongara una hora más” (p. 84).Allí donde se conocen, hay fieras enjauladas –el Jardin des Plantes-; pero no se agota aquí el simbolismo: una ninfa de bronce acaricia a un delfín de bronce, y junto a ellos un otario macho trata de llamar la atención y cortejar, sin ningún resultado, a un otario hembra. Y “Jean Dézert estaba pensando si, después de todo, las sirenas no serían otarios, cuando Elvire, vestida de azul nattier, se cruzó con él de paseo” (pp. 63-64). Le llama la atención que la muchacha no parece tener, en su caminar, un destino preciso. Podemos volver a pensar en el paseo como metáfora de la literatura, pero también como elemento definidor del carácter -por la forma en que se realiza, por su exterioridad o superficie- en el momento en que Jean observa que, en la muchacha, “su andar más parecía un juego que una manera práctica de ir de un sitio a otro” (p. 64). Y el paseo deviene nuevamente literatura: “He aquí otra historia –pensó Jean Dézert siguiendo a Elvire.” (p. 64).
El argumento, sí, prosigue hacia su consecución; leemos más tarde: “Es la primera vez que no sé adónde voy”.(p. 89).
Así se resumen los modernos inicios de las guerras de Troya del hombre y la mujer contemporáneos, toda disputa con manzanas por Helena alguna: “Elvire, inútil y encantadora Elvire, ¿por qué usted y no otra?” (p. 90). Cualquiera pudiera pensar que estamos ante la indiferencia absoluta ante el otro. Pero también es al contrario: el respeto absoluto hacia el otro. La tendencia al amor como bien divino, tal y como definía Max Scheler; objeto universal, también para el moderno individuo desacralizado y desacralizador: “Yo me prometí porque me di cuenta de que eso la divertía. El resto tiene tan poca importancia” (p. 91). Porque es a través del otro que salimos de nosotros mismos. Y Dézert, prototipo de la soledad en las modernas urbes, lo intentará muy en serio; así lo afirma, afirmándose a la vez a sí mismo –en su autodefinición, en la de su programada vida de funcionario- ante su amada: “Siglos de aburrimento, Elvire, siglos de oficina, se exaltan ante la fantasía que usted presenta a mi alma de funcionario de ministerio . Siga así, sea pueril y vana, divina y sin objeto, usted misma, digo, y consuéleme de que el cielo, en mi miseria, me haya proporcionado la conciencia de mi yo –si cabe expresarse así, en este caso” (p. 104).
. Siga así, sea pueril y vana, divina y sin objeto, usted misma, digo, y consuéleme de que el cielo, en mi miseria, me haya proporcionado la conciencia de mi yo –si cabe expresarse así, en este caso” (p. 104).
 . Siga así, sea pueril y vana, divina y sin objeto, usted misma, digo, y consuéleme de que el cielo, en mi miseria, me haya proporcionado la conciencia de mi yo –si cabe expresarse así, en este caso” (p. 104).
. Siga así, sea pueril y vana, divina y sin objeto, usted misma, digo, y consuéleme de que el cielo, en mi miseria, me haya proporcionado la conciencia de mi yo –si cabe expresarse así, en este caso” (p. 104).Los avatares de la relación acabarán reglados por los dictados más caprichosos, en todos los sentidos. Y aquí dejamos al lector el suspense del argumento, porque ese caprichoso discurrir es, al mismo tiempo, brillante y exacto. Un desenlace que es el momento álgido de una novelita trabajada para que cada página ofrezca hallazgos y deslumbramientos. No lo revelaré, pero no puedo dejar de recordar el epitafio de Op Oloop, el paseante de Juan Filloy que protagoniza otra novelita espectacular por lo condensado de su planteamiento y los hallazgos que se agazapan, sin embargo; cuando el personaje juega a redactar su epitafio: “Aquí yace Op Oloop. / Para él nada fue difícil / excepto el amor. /¡Por eso amó tanto a las / mujeres fáciles!”[5]. No se dejen engañar por la palabra “epitafio”: conserven la interrogación total hacia la peripecia. La forma protocolaria con la que redacta su informe de los pasos a seguir en este momento climático del argumento, la cómica manera que tiene de acatar esas formas –un viaje hacia las formas que también nos acerca a Gombrowicz-. Es lo que tiene nombrar las cosas; nombrarlas, enumerarlas, considerarlas: todo está escrito, todo está hecho; todo es, así, convenientemente inútil. La palabra, la razón, la inteligencia, la civilización, son mediaciones que, en última instancia, liberan al hombre del contacto directo con los últimos símbolos -el mar, por ejemplo- y con las últimas realidades -la muerte.
Este paseo es circular y es siempre un viaje de ida y vuelta. Y ese Jean, del que se nos manifiesta al principio de la novela indistinguible de la multitud entre la que pasea, comprende en el último párrafo su naturaleza eterna, como ser de carne y hueso para sí mismo y como personaje literario para nosotros, los lectores: “de naturaleza intercambiable en la multitud, y verdaderamente incapaz de morir del todo” (p. 116).
No lo hace a través de ese misterio que es la palabra en forma de novela, de literatura: la ficción que nos dice. Vida, literatura, y también viceversa. Las cuatro citas del libro parecen haber sido elegidas en juegos de dos; así, tras las de Cervantes y Defoe como iniciadores de la genealogía de la novela moderna, tenemos la del post-romántico Nerval y la de Laforgue; Laforgue también en una línea post, pero un post que llega hasta el siglo XX y desmonta o deconstruye la retórica romántica incluyendo en ella a los post-románticos y a toda la gran poesía francesa moderna de finales del siglo XIX: “Después de todo, trincad, danzad, gente de la tierra. Todo es un triste y viejo misterio” (p. 107); una cita que entronca con otra de Heinrich Heine, unos versos satíricos del gran romántico alemán con los que Sloterdijk abría su Crítica de la razón cínica: “¡Toca el tambor y no temas / y besa a la barragana! / En esto consiste toda la ciencia. / Tal es el más profundo sentido de los libros”. Porque en el juego y paseo de la literatura el avance siempre es un simulacro, es llegar al mismo lugar una y otra vez. Y después volver a casa.


Y volver a salir: salir allí afuera, pero no como los héroes clásicos, que es decir con un destino prefijado; sino “a lo que salga”, como Don Quijote. La experiencia del héroe cervantino nos convierte a todos en héroes cervantinos, esto es, en héroes al estilo quijotesco. “La experiencia es la que da arte para la dirección de nuestra vida; la inexperiencia nos hace marchar al azar[6]”, anota Miguel Candel a Polus y a Aristóteles cuando este último se refiere a su vez a Polus en su Metafísica: ““La experiencia”, dice Polus, y con razón, ha creado el arte; la inexperiencia marcha a la ventura[7]”. Pero la novela del siglo XX, como lo harán el resto de las artes occidentales, saturada por el gran peso de su propia tradición, querrá empezar de cero para experimentar por sí misma esa inexperiencia inútil siempre, por falsa en el arte –pero también inevitable, siempre, en la otra orilla, la de la vida. Volvamos a André Breton, cuando anota en su El amor loco: “Todavía hoy solo espero algo de mi propia disponibilidad, de mi sed de errar al encuentro de todo, confiado en que me mantenga en comunicación misteriosa con los otros seres disponibles como si fuéramos llamados a reunirnos súbitamente. Desearía que mi vida no dejase tras ella otro murmullo que el de una canción de centinela, una canción para engañar la espera. Independientemente de lo que se logre o deje de lograrse, lo magnífico es la espera misma[8]”.
Es una cita cuya conclusión final me parece indispensable para unos días como los nuestros, en los que como reverso exacto de la prisa y la actividad incesante nos aguarda la espera constante en colas ante mesas burocráticas y en aeropuertos, la espera junto al móvil o ante una página de contactos de Internet; la espera demorada e incesante mientras se vagabundea por centros comerciales o por unas ciudades lo suficientemente grandes como para pasarnos el resto de nuestros días vagando por ellas; la espera, sí, y también la inutilidad.
Citas, excursos, rodeos por la periferia de las teorías y las historias: a través de ellos trato de no revelar el argumento de la obra, su historia; su prodigioso final. Trato de explicar su singularidad sin desmontar el perfecto juego de peripecias que el autor ha preparado para el lector; una singularidad que deviene universalidad desde las puertas del siglo XX, una universalidad que el autor ha preparado conociendo perfectamente las reglas del género con el que trabaja, el novelesco, y que así inserta su obra en el centro de la novela más singular y atractiva del siglo pasado. Michelle Houellebecq adora esta novela; no es extraño: en los protagonistas de sus novelas, bajo las capas de hipérbole científica o grosera, de humor cínico, se ocultan personajes emparentados espiritualmente con Jean Dézert. Sorprende la contemporaneidad de la novela de Jean de la Ville de Mirmont, y no es extraño al mismo tiempo. No comparte la extrañeza de las novelas surrealistas mencionadas, la rabiosa perifericidad de la de Filloy, el sustrato kafkiano -kafkiano antes de Kafka- de la de Walser, la delirante búsqueda de forma de las de Gombrowicz; pero todos esos elementos laten en sus mecanismos. La forma, por ejemplo, en que el p ropio protagonista proyecta –hoy podríamos decir programa, en su acepción más robótica-, de forma inútil, convenientemente inútil, el desenlace de su propia peripecia. Añadamos otra cita más de la obra de Jean de la Ville, unos versos esta vez de su protagonista, situados al principio de la obra: “Consciente de mi oscuro papel, hasta la muerte /escribiré proyectos, notas e informes (p. 36).
ropio protagonista proyecta –hoy podríamos decir programa, en su acepción más robótica-, de forma inútil, convenientemente inútil, el desenlace de su propia peripecia. Añadamos otra cita más de la obra de Jean de la Ville, unos versos esta vez de su protagonista, situados al principio de la obra: “Consciente de mi oscuro papel, hasta la muerte /escribiré proyectos, notas e informes (p. 36).
 ropio protagonista proyecta –hoy podríamos decir programa, en su acepción más robótica-, de forma inútil, convenientemente inútil, el desenlace de su propia peripecia. Añadamos otra cita más de la obra de Jean de la Ville, unos versos esta vez de su protagonista, situados al principio de la obra: “Consciente de mi oscuro papel, hasta la muerte /escribiré proyectos, notas e informes (p. 36).
ropio protagonista proyecta –hoy podríamos decir programa, en su acepción más robótica-, de forma inútil, convenientemente inútil, el desenlace de su propia peripecia. Añadamos otra cita más de la obra de Jean de la Ville, unos versos esta vez de su protagonista, situados al principio de la obra: “Consciente de mi oscuro papel, hasta la muerte /escribiré proyectos, notas e informes (p. 36).De la Ville parte del origen del género, con una consciencia irónica y distante -que hoy denominaríamos posmoderna- del género en el que inscribe su obra, y de la misma forma que cita a Cervantes, decíamos antes, y también el Robinson Crusoe de Defoe, la otra obra que inaugura la novela tal y como hoy la conocemos, inscribe a su personaje en la genealogía que va desde el Bartleby de Melville a los personajes de Kafka, si no al mismo Kafka, personaje protagonista de sus diarios; es decir que estamos una obra que nos sigue atañendo, eslabón abierto –“El domingo siguiente, León Durbojal le decía a Jean Dézert…” (p.117)- de una ficción que deviene mito, y por tanto inamovible, siempre pasado, para que el mito mute en la forma eternamente cambiante, presente siempre, de la ficción; esa ficción a la medida de nuestras necesidades.
________
[1] ¿La conciencia de su “teatro mental” o, expresado en términos del entonces boyante psicoanálisis, super-yo del narrador en forma personificada para la inclasificablemente lírica obra del pope del surrealismo, ese movimiento que Freud nunca entendió puesto que sus integrantes, según el médico vienés, simulaban desórdenes mentales que no padecían? Con este movimiento, el significado se aleja siempre para dejar al significante con todo su poder hermético intacto: dado el gusto del surrealismo por la ceremonia de la confusión, muy bien podrían representar todo lo contrario, esto es, al salvaje e irreductible inconsciente; o cualquier otra lateral pulsión o condición: merced al significante abierto, su potencia se eleva hacia el infinito. Con dichos hombres de negro comienza este libro: “Danzantes de lo severo, intérpretes anónimos, enlazados y brillantes de la revista de espectáculo que durante toda una vida, sin esperanza de cambio, dominará el teatro mental, han evolucionado siempre, misteriosamente para mí, estos seres teóricos que conceptúo como los portadores de llaves: ellos llevan las llaves de las situaciones, lo que significa que detentan el secreto de las actitudes más significativas que habré de adoptar ante los extraños acontecimientos que me habrán perseguido con su signo. Lo propio de esos personajes es que se me aparezcan vestidos de negro –de traje, sin duda: sus rostros se me escapan; creo que son siete o nueve- y, sentados los unos junto a los otros en un banco, dialoguen con la cabeza totalmente erguida. Es así como habría querido llevarlos a la escena, al comienzo de una obra; su papel sería desvelar cínicamente los móviles de la acción”. André Breton, El amor loco, traducción de Juan Malpartida, Alianza, Madrid, 2000, p. 17.
[2] Robert Desnos, ¡La libertad o el amor!, trad. de Lydia Vázquez Jiménez y Juan Manuel Ibeas Altamira, Cabaret Voltaire, Capellades, 2007, pp. 79-83.
[3] Es el verso que remata el poema “El autor juzga a sus personajes”, en Carlos Pardo, Desvelo sin paisaje, Pre-Textos, Valencia, 2002, p. 11.
[4] Robert Walser, El paseo, trad. de Carlos Fortea, Siruela, Madrid, 2008, p. 72-73.
[5] Juan Filloy, Op Oloop, Siruela, Madrid, 2006, p. 214.
[6] Aristóteles, Metafísica, trad. de Patricio de Azcárate y ed. de Miguel Candel, Espasa/Austral, Madrid, 2005, nota 6, en p. 36.
[7] Ibid., p. 36.
[8] Breton, op. cit., p. 38.
[2] Robert Desnos, ¡La libertad o el amor!, trad. de Lydia Vázquez Jiménez y Juan Manuel Ibeas Altamira, Cabaret Voltaire, Capellades, 2007, pp. 79-83.
[3] Es el verso que remata el poema “El autor juzga a sus personajes”, en Carlos Pardo, Desvelo sin paisaje, Pre-Textos, Valencia, 2002, p. 11.
[4] Robert Walser, El paseo, trad. de Carlos Fortea, Siruela, Madrid, 2008, p. 72-73.
[5] Juan Filloy, Op Oloop, Siruela, Madrid, 2006, p. 214.
[6] Aristóteles, Metafísica, trad. de Patricio de Azcárate y ed. de Miguel Candel, Espasa/Austral, Madrid, 2005, nota 6, en p. 36.
[7] Ibid., p. 36.
[8] Breton, op. cit., p. 38.
lunes, 12 de octubre de 2009
domingo, 4 de octubre de 2009
Nadar allí

¿Cómo reaccionar ante esos rasgos que mutan en su rostro, atendiendo a mi aparición, esos rasgos que me impelen a algo y a la vez me cierran puertas, esa expresión que trata de hacer de esos rasgos unos rasgos conocidos mientras derivan hacia la extrañeza, sea o no deliberada; pero puedo reconocerlos, en este encuentro después de tantos años sin coincidir?
Me siento y es como si lo hiciese dando la espalda a mi incomodidad. Estoy cansado pero trato de disimularlo, tras una larga mañana de actividad frenética me cuesta no parecer desconsiderado. Rezo por no parecerlo.
Nos sentamos a una mesa, en un rincón en sombra de esta terraza junto a un valle. Una tercera persona entra en escena, una mujer que nos entrega unos informes y se sienta frente a nosotros. La luz dibuja gajos de naranjas, manchas móviles que crecen y que oscilan en nuestro campo de visión. La mujer nos conmina a estudiar los papeles. No he venido a trabajar, le digo, les digo a ambos. Justo antes he tratado de hacer alguna broma, alguna frase al azar que se ha volatilizado en el mortal silencio que solo rompe el discurrir del agua.
Nunca fui bueno con los chistes, siempre me metieron en problemas. No hacerlos fue peor: aún puedo recordarlo.
Nunca entendí nada.
Hace calor, es media tarde y no recuerdo haber visto a nadie en el pueblo, ningún habitante de este lugar que nunca he visitado hasta ahora, de camino a esta orilla del agua, de este brazo del valle, un lugar muy hermoso. Apoyo los codos en la mesa y los siento embargados por los nervios, son como terminales eléctricas, como tomas de tierra haciendo su trabajo, cargadas de trabajo; los músculos de todo el cuerpo me duelen por una tensión de la que solo ahora soy consciente.
me duelen por una tensión de la que solo ahora soy consciente.
Mis acompañantes ríen. Llevan rato haciéndolo. Mi viejo amigo se levanta y arroja los papeles al agua. Se aleja corriendo mientras sigue la barandilla de la terraza, a veces se gira hacia nosotros y levanta los brazos, gritando algo.
-¿Puede entender lo que dice ahora? –me espeta ella, riendo todavía.
-Sí –dije riendo yo también. No entendía nada, pero las manchas seguían creciendo. Podías acostumbrarte a ese calor, a todas esas manchas en la mesa, subiendo por tus brazos. Por tu campo de visión.
Era como nadar también allí, como sentir que podías hacerlo allí, y a partir de ahí ya en cualquier parte.
Me siento y es como si lo hiciese dando la espalda a mi incomodidad. Estoy cansado pero trato de disimularlo, tras una larga mañana de actividad frenética me cuesta no parecer desconsiderado. Rezo por no parecerlo.
Nos sentamos a una mesa, en un rincón en sombra de esta terraza junto a un valle. Una tercera persona entra en escena, una mujer que nos entrega unos informes y se sienta frente a nosotros. La luz dibuja gajos de naranjas, manchas móviles que crecen y que oscilan en nuestro campo de visión. La mujer nos conmina a estudiar los papeles. No he venido a trabajar, le digo, les digo a ambos. Justo antes he tratado de hacer alguna broma, alguna frase al azar que se ha volatilizado en el mortal silencio que solo rompe el discurrir del agua.
Nunca fui bueno con los chistes, siempre me metieron en problemas. No hacerlos fue peor: aún puedo recordarlo.
Nunca entendí nada.
Hace calor, es media tarde y no recuerdo haber visto a nadie en el pueblo, ningún habitante de este lugar que nunca he visitado hasta ahora, de camino a esta orilla del agua, de este brazo del valle, un lugar muy hermoso. Apoyo los codos en la mesa y los siento embargados por los nervios, son como terminales eléctricas, como tomas de tierra haciendo su trabajo, cargadas de trabajo; los músculos de todo el cuerpo
 me duelen por una tensión de la que solo ahora soy consciente.
me duelen por una tensión de la que solo ahora soy consciente.Mis acompañantes ríen. Llevan rato haciéndolo. Mi viejo amigo se levanta y arroja los papeles al agua. Se aleja corriendo mientras sigue la barandilla de la terraza, a veces se gira hacia nosotros y levanta los brazos, gritando algo.
-¿Puede entender lo que dice ahora? –me espeta ella, riendo todavía.
-Sí –dije riendo yo también. No entendía nada, pero las manchas seguían creciendo. Podías acostumbrarte a ese calor, a todas esas manchas en la mesa, subiendo por tus brazos. Por tu campo de visión.
Era como nadar también allí, como sentir que podías hacerlo allí, y a partir de ahí ya en cualquier parte.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)