
Me siento y es como si lo hiciese dando la espalda a mi incomodidad. Estoy cansado pero trato de disimularlo, tras una larga mañana de actividad frenética me cuesta no parecer desconsiderado. Rezo por no parecerlo.
Nos sentamos a una mesa, en un rincón en sombra de esta terraza junto a un valle. Una tercera persona entra en escena, una mujer que nos entrega unos informes y se sienta frente a nosotros. La luz dibuja gajos de naranjas, manchas móviles que crecen y que oscilan en nuestro campo de visión. La mujer nos conmina a estudiar los papeles. No he venido a trabajar, le digo, les digo a ambos. Justo antes he tratado de hacer alguna broma, alguna frase al azar que se ha volatilizado en el mortal silencio que solo rompe el discurrir del agua.
Nunca fui bueno con los chistes, siempre me metieron en problemas. No hacerlos fue peor: aún puedo recordarlo.
Nunca entendí nada.
Hace calor, es media tarde y no recuerdo haber visto a nadie en el pueblo, ningún habitante de este lugar que nunca he visitado hasta ahora, de camino a esta orilla del agua, de este brazo del valle, un lugar muy hermoso. Apoyo los codos en la mesa y los siento embargados por los nervios, son como terminales eléctricas, como tomas de tierra haciendo su trabajo, cargadas de trabajo; los músculos de todo el cuerpo
 me duelen por una tensión de la que solo ahora soy consciente.
me duelen por una tensión de la que solo ahora soy consciente.Mis acompañantes ríen. Llevan rato haciéndolo. Mi viejo amigo se levanta y arroja los papeles al agua. Se aleja corriendo mientras sigue la barandilla de la terraza, a veces se gira hacia nosotros y levanta los brazos, gritando algo.
-¿Puede entender lo que dice ahora? –me espeta ella, riendo todavía.
-Sí –dije riendo yo también. No entendía nada, pero las manchas seguían creciendo. Podías acostumbrarte a ese calor, a todas esas manchas en la mesa, subiendo por tus brazos. Por tu campo de visión.
Era como nadar también allí, como sentir que podías hacerlo allí, y a partir de ahí ya en cualquier parte.







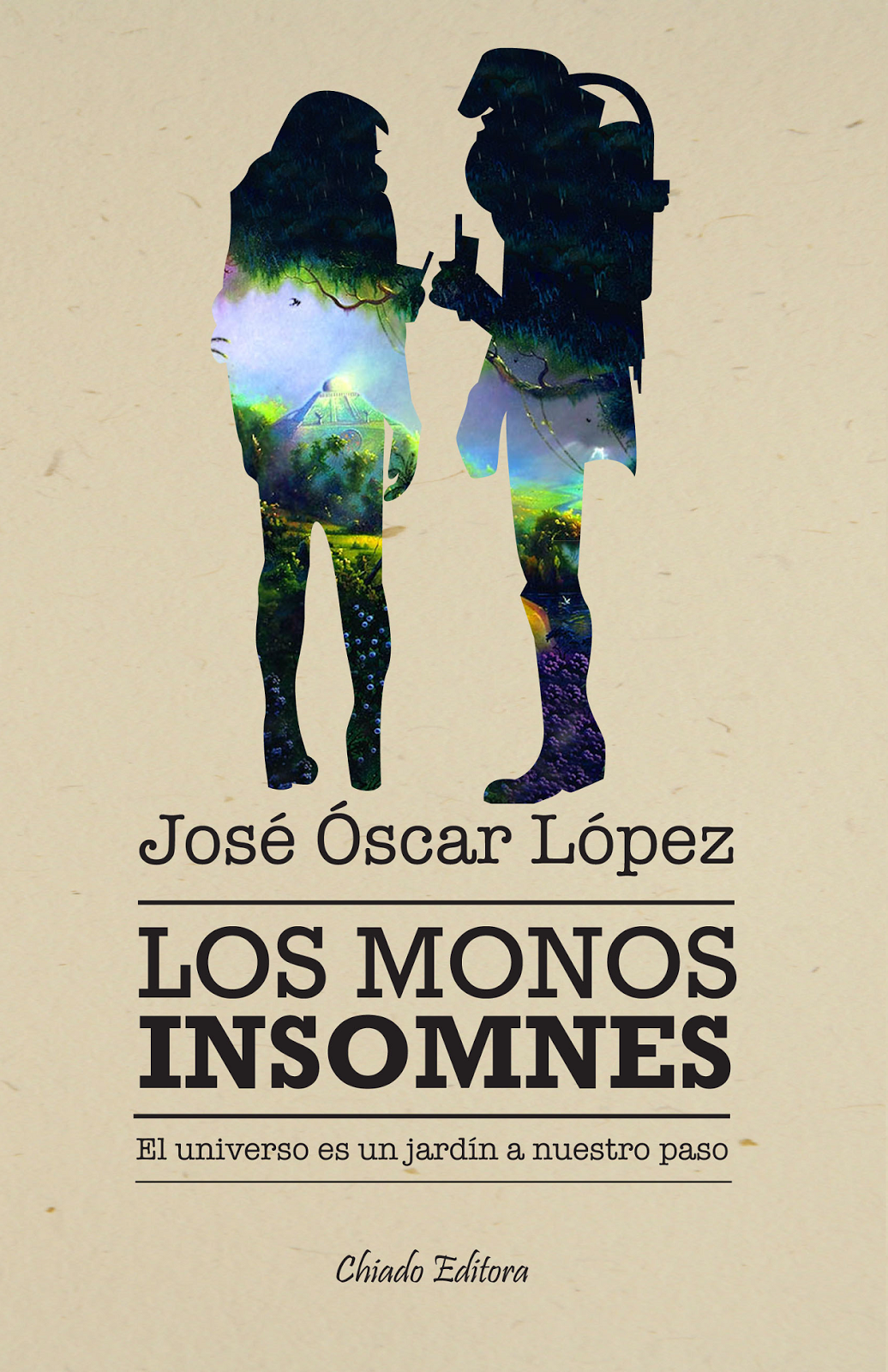

























































No hay comentarios:
Publicar un comentario