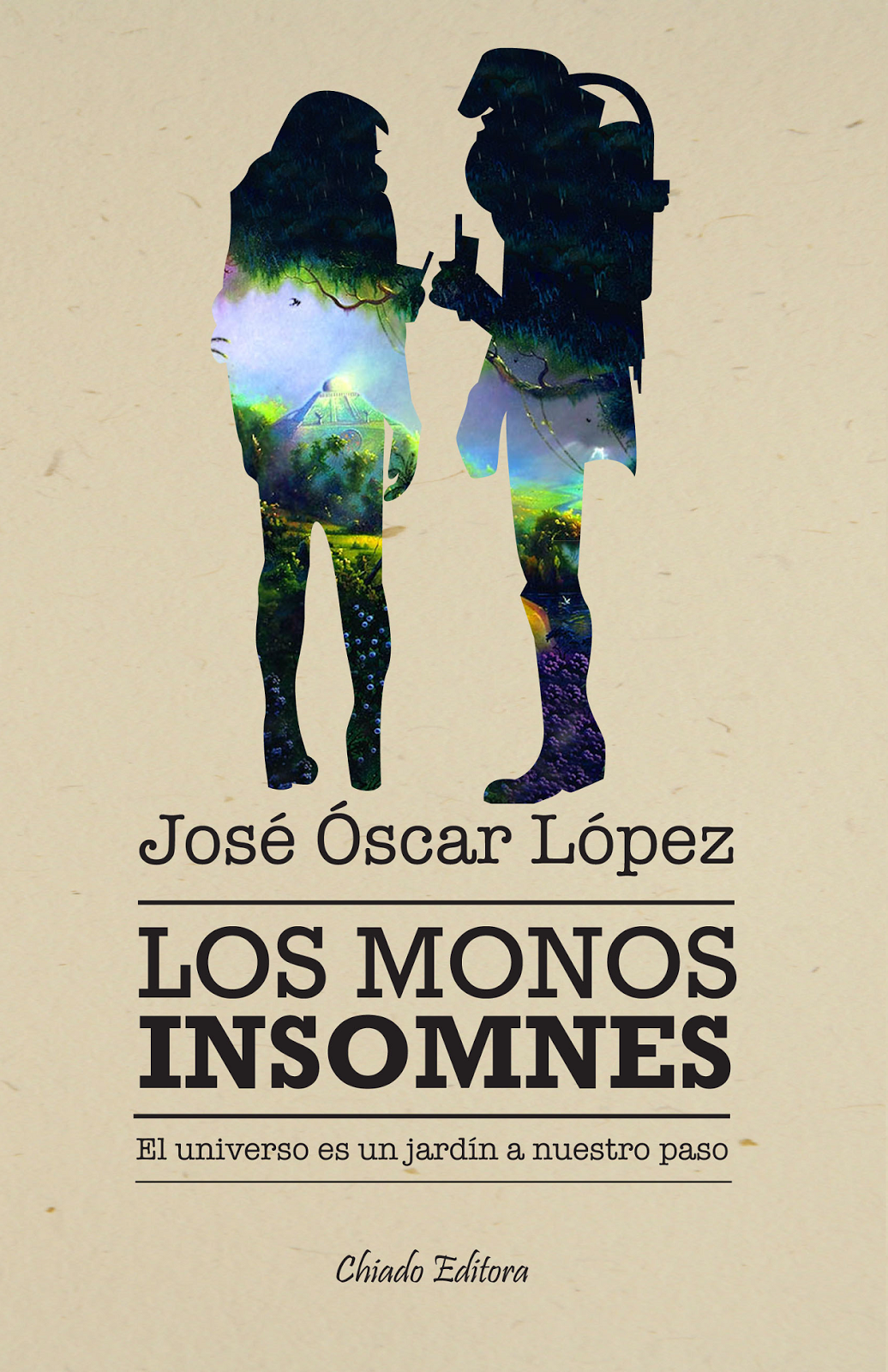Con la muerte de los ángeles empieza
la mutilada arqueología de los museos clásicos
Rafael Pérez Estrada
Durante un tiempo, me hice con una pequeña colección de muñecos articulados, todos ellos reproducciones de superhéroes de cómic. Ya no los compro por economía pero me siguen fascinando, se reparten por los estantes de las librerías de mi casa, custodiando mi biblioteca: superhéroes de tebeos, esos descendientes de las estampitas religiosas de antaño. Una vez devienen en muñecos, son como estatuas de santos y vírgenes, que a su vez son herederos de la anciana costumbre humana de dar forma tridimensional a sus dioses o a sus héroes –es decir, semidioses-, a esos seres sobrenaturales que, en el peor de los casos, devenían en becerros de oro que el pueblo judío, en la Biblia, debía recordar periódicamente no adorar.
Pero qué atrayentes me han resultado siempre los superhéroes, esos muñequitos multicolores. Está ligada a mi memoria lectora y visual su proliferación, en universos autónomos de ficción, en distintos supergrupos o, por ejemplo, en las dos primeras macrosagas respectivas de Marvel y DC Cómics, Secret Wars y Crisis en las Tierras infinitas, que salieron al mercado en los años 80, justo cuando más impresión podían hacerme -aún estaba en el colegio-: decenas y decenas de superhéroes y superheroínas viajando por los confines cósmicos o por cincuenta y dos diferentes Tierras paralelas. Leo ahora en Friedrich Schlegel sobre un "caos originario de la naturaleza humana, para el cual no conozco un símbolo mejor que el policromo hormigueo de los antiguos dioses".
Me gusta esa herencia, pienso ahora, y me gusta que esa cadena haya acabado en estos caballeros andantes urbanos, en estas Juanas de Arco nucleares, tipos con poderes ridículamente exagerados que se mecen, vuelan o corren a hipervelocidad entre los rascacielos con sus ajustados y ridículos trajes. Semidiós y/o dios multiplicado –vieja prerrogativa religiosa, esa multiplicación, que fue la primera que el monoteísmo, por razones evidentes, quiso erradicar- convertido en una figura ridícula, acrobática, salvífica pero absurda, un payaso con los calzoncillos por fuera, sobre los pantalones, y con capa y máscara, multicolor.
Lo he pensado muchas veces, y lo recuerdo ahora leyendo uno de los relatos del libro Criaturas abisales, de Marina Perezagua, el titulado “Caza de muñecas”: los muñecos manipulan a los niños que juegan con ellos, pervirtiendo sus conductas de tal forma que los adultos se ven obligados a destruirlos. Horcas, lapidaciones y guillotinas, piras de muñecos y muñecas arden día y noche, cuando su amenaza se torna insoportable. Solo que, una vez destruidos -atención, no siga leyendo este párrafo si no quiere conocer el final del relato, y si quiere otra conclusión para este otro pequeño texto salte a la cita que lo cierra en el párrafo siguiente, extraída de la mitad aproximada del relato de Perezagua- [SPOILER a continuación:], cuando todos los muñecos han sido erradicados de la ciudad, la perversión de los niños se consuma y estos terminan imitando, silenciosos y rígidos, aunque movibles por acción ajena –articulados-, a sus antiguos muñecos [FIN DE SPOILER].
“En las iglesias se sustituyeron los cirios por los cuerpos de las muñecas más blancas, que ardían día y noche, ante abuelas que arrodilladas rezaban sus plegarias con una única voluntad, que sus nietas recuperaran la inocencia” (Marina Perezagua, “Caza de muñecas”, en Criaturas abisales, Los libros del lince, Barcelona, 2011, pág. 106).