
¿Cómo iba a imaginar que esa fantasía iba a hacerse realidad? Y justo mientras yo, en mi terraza, miraba soñador en dirección al cielo. Vi esa roca, toda esa masa gigantesca, abalanzarse sobre mí. Apenas tuve tiempo a reaccionar pero, claro, poco podía hacer: supongo que esta parte del planeta, tras mi muerte, quedará devastada. No lo sé. Ya no puedo saberlo. Tan solo he sabido, y sé, que en el momento en que esa roca se precipitaba sobre mí, mi asombro no fue dirigido, de forma fatalista, hacia mi muerte o a la enorme destrucción que iba a consumarse en cuestión de segundos, sino al prodigio de ese objeto extraño, casi un mundo, procedente de un ignoto rincón del universo. Y aquel gigante meteoro, como reconociendo agradecido ese asombro no egoísta por mi parte, mi interés puro en su movimiento y su existencia, detuvo unos instantes, a escasos metros de mi rostro, su caída.
Fue como si todo el tiempo, segundos antes de mi muerte, se hubiese detenido. Pude admirarlo, sí, y sentir esa ebriedad que perseguí en los cielos, con mi imaginación, en tantas ocasiones de mi vida; esa vida que ya tocaba a su fin. Luego incliné despacio mi cabeza, vencido: el tiempo se reanudó a mi alrededor con una velocidad inaudita. Y antes de que todo terminara para mí -y por desgracia, como debo de inferir, para buena parte del mundo- aquel gigante meteoro se hundió lento, casi diría delicado, en mi cabeza.







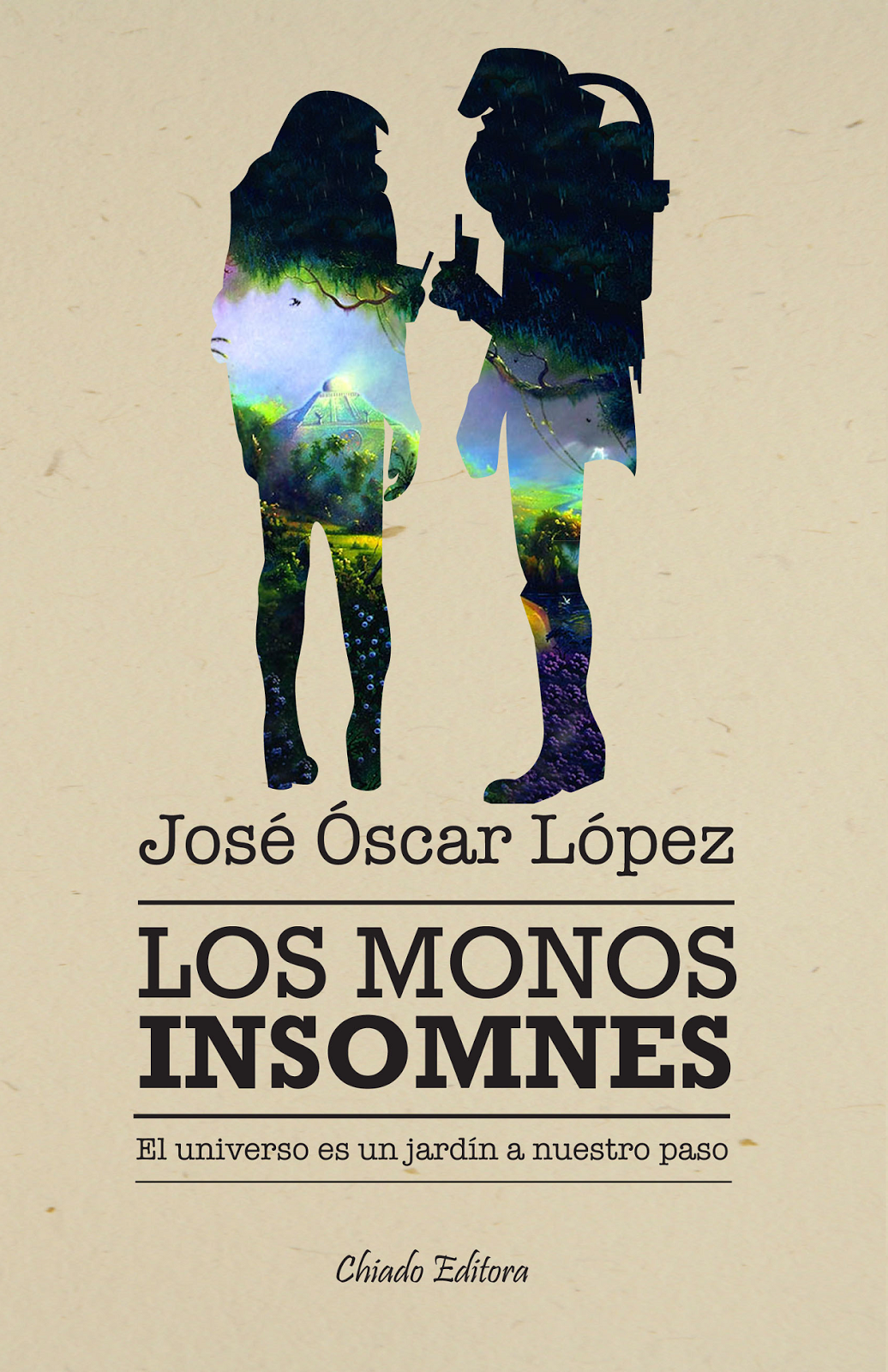



























































No hay comentarios:
Publicar un comentario