Aquí la siesta es un lugar habitual para encontrarse. Los durmientes caminan, cada tarde, con los ojos cerrados; no se ven ni se saben cerca, pero una parte de ellos les da tranquilidad, seguridad mientras se internan en el espeso bosque de la tarde del sueño, en la ciudad del sueño, en su desierto.
Sueñan con estar solos y descansan del ruido, pero se saben protegidos en la seguridad del antañoso hábito, sus frecuentadas vías. Así es como caminan y descansan, así se cansan cada tarde para dar, a media tarde, una breve ilusión de sucesión: continuidad al día: antes de sus noches su luz interrumpida como un sueño nocturno: difícil, sin descanso, portador del sobresalto y del terror a despertar muy pronto, a no despertar nunca.
Acompañados, solos. En su intrincado callejero, en sus desnudas vías. Nos observamos de reojo, sin sabernos soñando, sin mirarnos. Allí nunca hubo nadie.
Una siesta tardía, una muerte prematura, en simulacro, en que la luz final de un día que declina me recibe proclamando que mis vidas también declinarían de la misma forma, que ya lo están acaso haciendo, y es el despertar así, como a deshoras, una promesa ajena a quien la hace y su deseo de llevarla a cabo, su sospechosa voluntad, en cualesquier sentidos; porque igual se cumple.
Me despierto sin mí. La luz es leve y duda, liberada también ella, de pronto, de sí misma. Camino sigiloso por la casa en sombra. Apartado de mí, sin peso.
Un secreto ajeno a cualquier deseo y a los lugares comunes, que no nos pertenece.








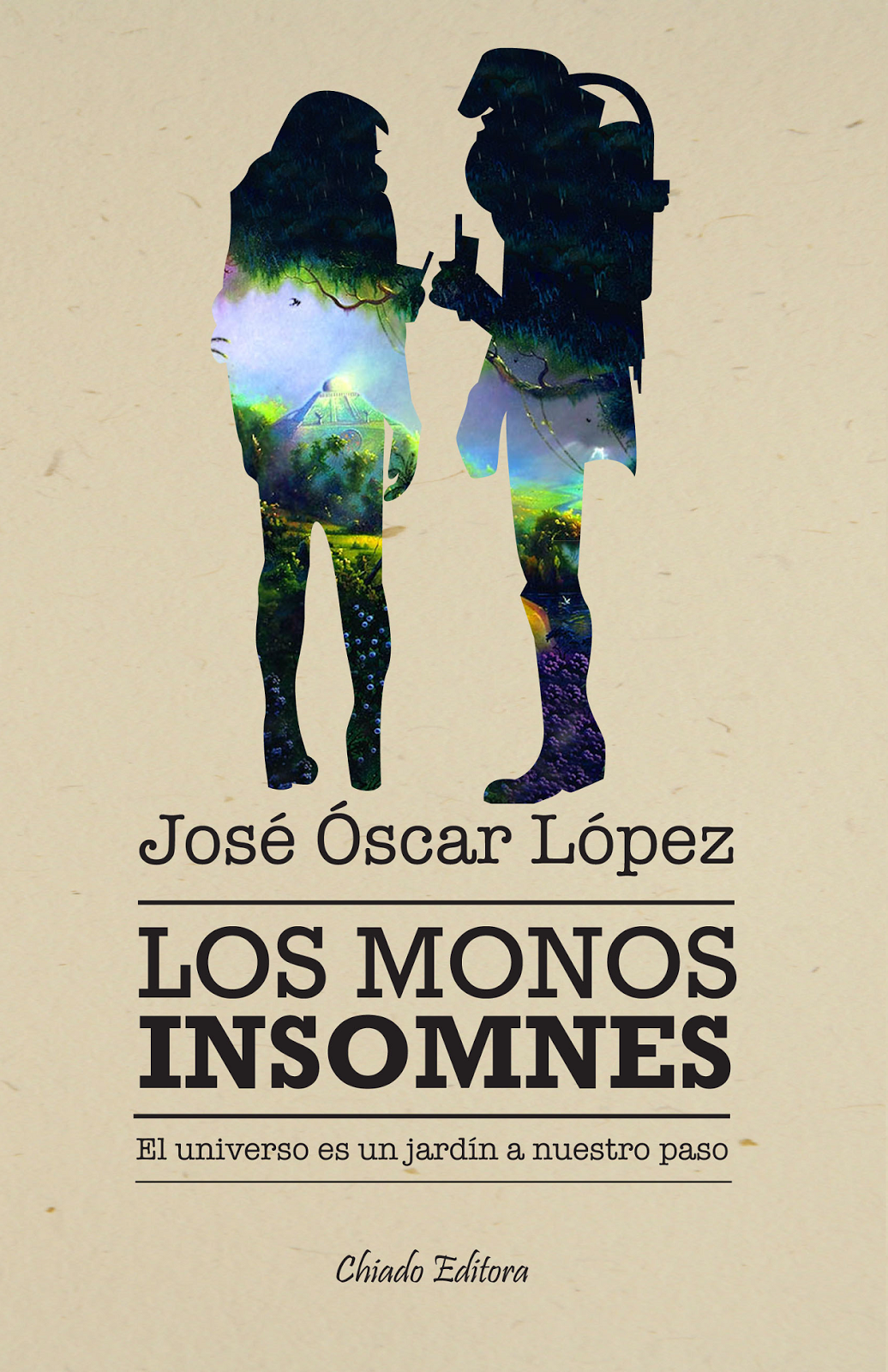



























































No hay comentarios:
Publicar un comentario