
Recuerdo como si hubiera sido un sueño aquel viaje a Venecia, esa escapada más bien, de fin de semana; porque su recuerdo, la escapada o viaje mismo, participaba de la textura de los sueños.
Paseábamos a menudo, casi todo el tiempo: lo sentía como un tiempo infinito; ella con su libro de poemas de Walt Whitman que compró en el aeropuerto, yo con mi cuaderno de notas. El resto del día eran huecos en los que nos encerrábamos en nosotros mismos, en nuestras oquedades; huecos nosotros mismos, para defendernos del milagro exterior, huecos contra lo absolutamente lleno, repleto de existencia, siquiera frágil: pleno en su fragilidad, imposible de horadar sus mínimos detalles, inabarcable el conjunto; infinito el espacio, como el tiempo, mientras nosotros breves, fugaces, ya casi yéndonos. Ella desaparecía despacio adentrándose en sus paisajes mentales, en sus tiempos mentales; yo hacía bocetos de los edificios en mi cuaderno; los mezclaba en el tiempo, edificios viejos, edificios nuevos, inventados muchas veces, por venir; también en el espacio: sentado en bancos de piedra, en pedestales, junto a verjas, muros y recintos; bajo la sombra de tilos y de encinas, escalinatas de edificios, de palacios, de iglesias y que por tanto siempre ascendían para mí; y escalinatas que bajaban a canales de paredes cubiertas a medias por agua cenagosa, pestilente, el agua que bailaba como si la ciudad entera fuera un barco, un enorme ser acuático que nos acoge a todos en su interior, también al musgo.
La misma tarde de nuestra llegada enfermé, fui víctima de un repentino acceso de fiebre: tumbado sobre la cama, sin dormir ni estar despierto, soñaba que paseaba una y otra vez por la parte de la ciudad que ya habíamos visto y también por aquellas que aún nos quedaban por conocer. Ocioso y quieto por fuerza, por la de mi enfermedad, las inventaba sin problemas: una veces de forma realista, verosímil, y otras con el delirio propio de mi duermevela prolongada: arquitecturas imposibles donde Palladio y Piranesi se fundían. Osos, ciervos y garzas deambulaban por sus calles vestidos de carnaval, de commedia de´ll arte: Polichinelas con garras, Arlequines de enmarañado pelaje, Aspaventos de bigotes felinos, Colombinas de largas orejas, orejas puntiagudas, orejas romas, orejas dobladas, a veces tenían alas y a veces no; tarde o temprano volvía a la realidad para verla a ella pasear desnuda a través de las enormes estancias donde nos alojábamos, sus largos pasillos, y aún me restaba un poco de tierra firme en el universo volátil de mi enfermedad para sospechar que también esa percepción del espacio me era falseada por mi febril hiperestesia; un espacio en todo caso reducido y normal, pero no así

la visión que tuve de ella, no falseada, quiero decir, paseando desnuda y recitando a Whitman en los intervalos en los que no estaba a los pies de mi cama para atenderme o simplemente hacerme compañía, estando en todos los sitios a la vez siempre que esos sitios empezasen o acabaran en mí. Triturando el tiempo.
Recitaba largos versículos, no sé si paseando lejos de mí o tratando de entretener mi reposo; mi duermevela iba y venía como el mar en la playa, sus olas: a veces yo quedaba varado en la arena como un escualo moribundo, como una gran ballena, como un crustáceo pequeño y translúcido, alucinado por la sed y la luz de un sol inmisericorde; otras veces, antes de darme cuenta, estaba en alta mar, en pleno océano: si trataba de sumergirme lo hacía en las poderosas corrientes de un sueño definitivo. La buscaba con la mirada de mi pensamiento, sumergido, y sabía que ella ya no estaba allí, ni en la profundidad ni en la superficie: perdida en los pasillos de viejos versículos, convertida en esos versos, sorteando los escollos de las sílabas fuertes. El mar me devolvía a la orilla o a su corazón sumergido en sus propias capas abisales: el resultado era el mismo. Los versos, sus imágenes, se alejaban despacio. Con ella a bordo. En sus orillas, detenida; en los periodos átonos de sus largas cadencias. En el fondo vacío de su secreto.
Nunca estuvimos en Venecia y aún trato de recordar aquellos versos; trato de averiguar, temblando por la fiebre, si ella existió alguna vez.

 la visión que tuve de ella, no falseada, quiero decir, paseando desnuda y recitando a Whitman en los intervalos en los que no estaba a los pies de mi cama para atenderme o simplemente hacerme compañía, estando en todos los sitios a la vez siempre que esos sitios empezasen o acabaran en mí. Triturando el tiempo.
la visión que tuve de ella, no falseada, quiero decir, paseando desnuda y recitando a Whitman en los intervalos en los que no estaba a los pies de mi cama para atenderme o simplemente hacerme compañía, estando en todos los sitios a la vez siempre que esos sitios empezasen o acabaran en mí. Triturando el tiempo. 






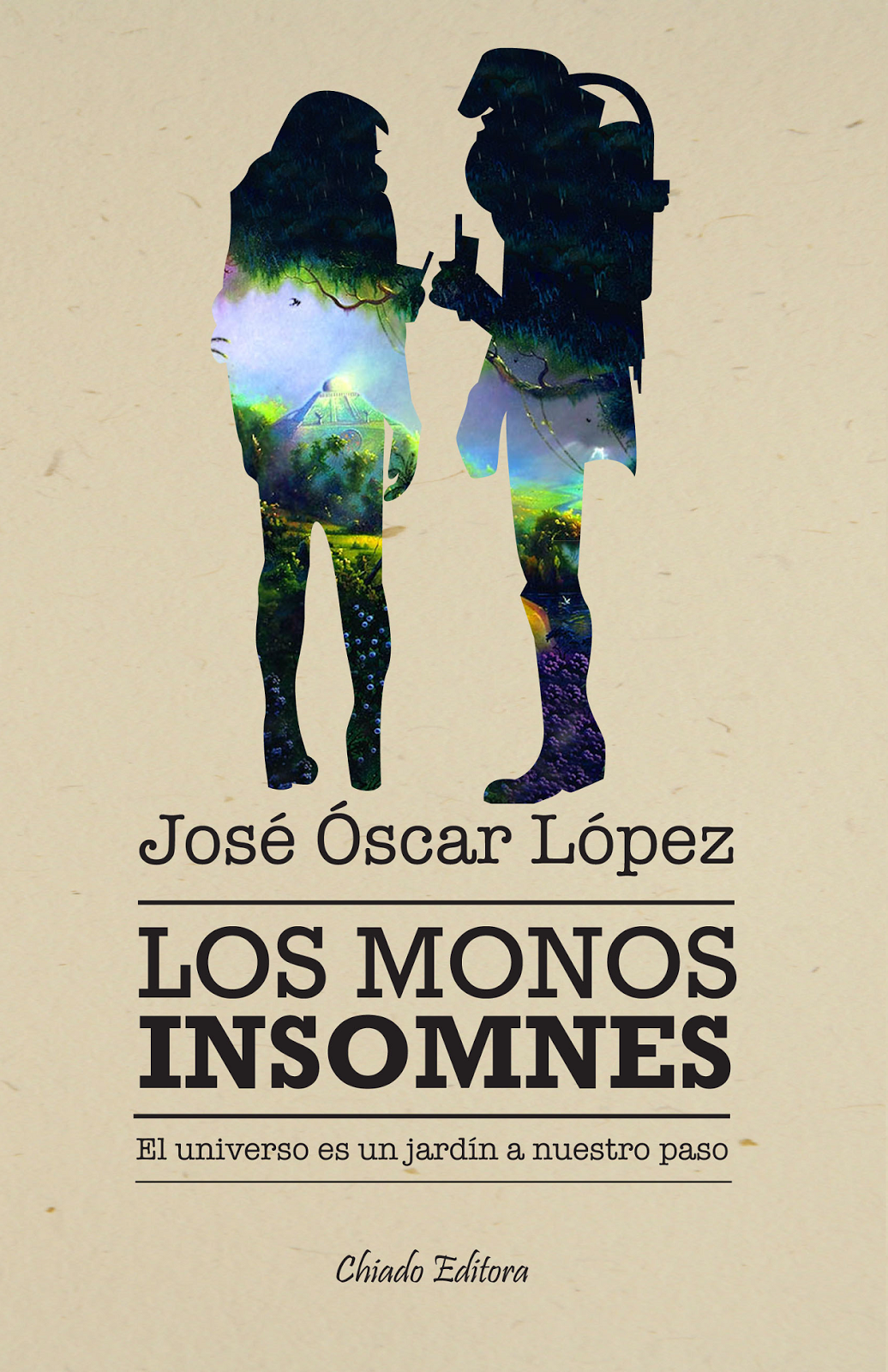



























































1 comentario:
He sentido un placer inmenso al leer este relato y me parece maravilloso ese giro final.
Publicar un comentario