Ella no debía tener nada que ver con la persona de carne y hueso que, a miles de kilómetros de distancia, la encarnaba en pantalla. Si mi Sofía era elegante y cuidadosa al dar las noticias más terribles o anodinas, la Sofía real bien podía tratarse de alguien zafio y brutal; si daba el parte meteorológico con sofisticado humor y distinguida dicción, la Sofía real bien podía jurar y maldecir como un camionero, no distinguir una isobara de la alambrada en un estado de excepción. Si su sonrisa pixelada era seductora, cálida y franca sin ocultar su último misterio, su carácter real bien podía ser destemplado y caprichoso en el peor sentido; insoportable y mezquino.
Compré en su día el TDT; consigo cables, parabólicas, antenas nuevas. Y renovamos a menudo su carcasa: el último modelo siempre. Sí, estaba enamorado. Y estaba dispuesto a proclamarlo más allá de las paredes de nuestro hogar, entre las calles y el pasmo de nuestros vecinos. Para que nos diese el aire, sacaba el aparato sobre una mesa con ruedas y lo arrastraba adonde quiera que nos apeteciese prolongar nuestros paseos románticos. Lo que durase nuestra batería de luz. No nos importaba que nos mirasen raro en las confiterías y las terrazas, que susurrasen a nuestras espaldas mientras recorríamos los pasillos de grandes almacenes y bulevares. Sofía brillaba para mí, hablaba para mí, solo a mí me dedicaba sus miradas.
Estoy enamorado de Sofía. Los que no nos entienden son los que fueron ciegos siempre. Encienden su receptor y creen matar con ello el tiempo, sin saber que así lo crean, que sucede ante ellos sin que puedan pasmarse ante el milagro. Por esa razón, de entre los millones de personas que la ven, solo a mí me habla, para mí son todos los mensajes de amor secretos, las claves que descifro con paciencia, aquellas que hablan de un mundo en el que finalmente todos nuestros semejantes habrán desaparecido, incluida la Sofía real. Y la verdadera Sofía, la del televisor, dejará que arrastre el carrito que porta el aparato a través de las ruinas de un mundo antiguo, que feneció por no entendernos.
No estoy loco, quizás el mundo no acabe nunca. En ese caso, con suerte, acabaré yo antes que ella. Y si es ella quien lo hace, el día que se apague para siempre, en mi vida quedará tan solo nieve y un ruido monocorde de estática final y sin sentido.








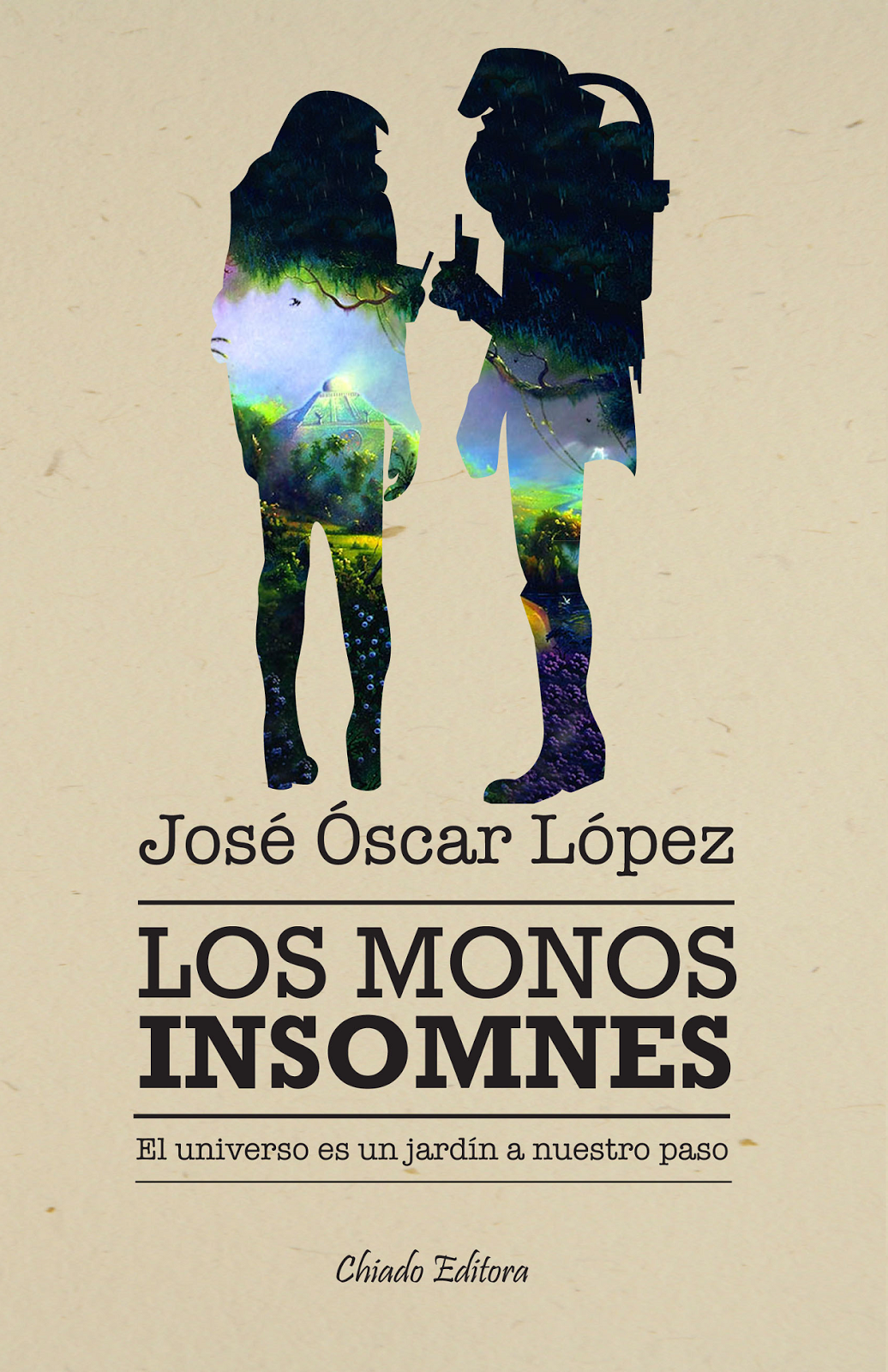

























































2 comentarios:
La frase que cierra el relato me parece hermosa.
aypirkal
A mí me gusta lo de "los que no nos entienden son los que fueron ciegos siempre".
Besos sin carcasa.
Publicar un comentario