
El jueves estuve en Kobe y comí en un restaurante construido sobre pivotes de madera, en el mar. Estaba decorado con extrañas cortinas amarillas y olía a rosas, a salitre y a pescado. Por la tarde, en el hotel, pasé todo el rato viendo la televisión; también por la noche, excepto un rato que dediqué a pasear.
De vuelta el viernes, fui a cinco o seis reuniones en cinco o seis puntos distintos de la ciudad. Antes del mediodía presencié un accidente de tráfico, quiero decir que vi los cuerpos mutilados de los accidentados. Por la tarde contemplé los rascacielos del centro desde un ascensor transparente, a la altura del piso quincuagésimo séptimo; creo no haber sentido ese vértigo fascinado de sí mismo desde que estaba en primaria y viajé con mis compañeros hasta Tokio por primera vez.
El sábado fuimos a ver a los padres de mi mujer. Para cenar mi suegro nos condujo a un restaurante español: un torero y una mujer vestida de gitana bailaban en el centro del comedor y yo volví a dejarme llevar por mis recuerdos, he vuelto a recordar mi infancia al probar el café, el viaje aquel de mi infancia porque también visitamos un museo, el museo estaba en la planta vigésima de un edificio ya viejo entonces. Allí probé por vez primera el café, me lo tendió una
 chica mayor que yo de la que estaba enamorado.
chica mayor que yo de la que estaba enamorado.Al salir del restaurante una pareja discutía a voz en grito y he recordado un cuento de Kawabata adaptado y dramatizado para la televisión. Mi suegra ha gastado una broma que todos han reído con ganas, pero yo no la he escuchado y por lo tanto no me he reído, sino que me he limitado a mirarlos, supongo, con cara de lelo, porque pensaba en asuntos a resolver de mi trabajo esta semana que entra. Gasté lo que me quedaba de domingo trabajando en mi informe. Soru, mientras tanto, ha estado leyendo.
Me llevó todo el lunes terminarlo. Mañana lo presentaré.







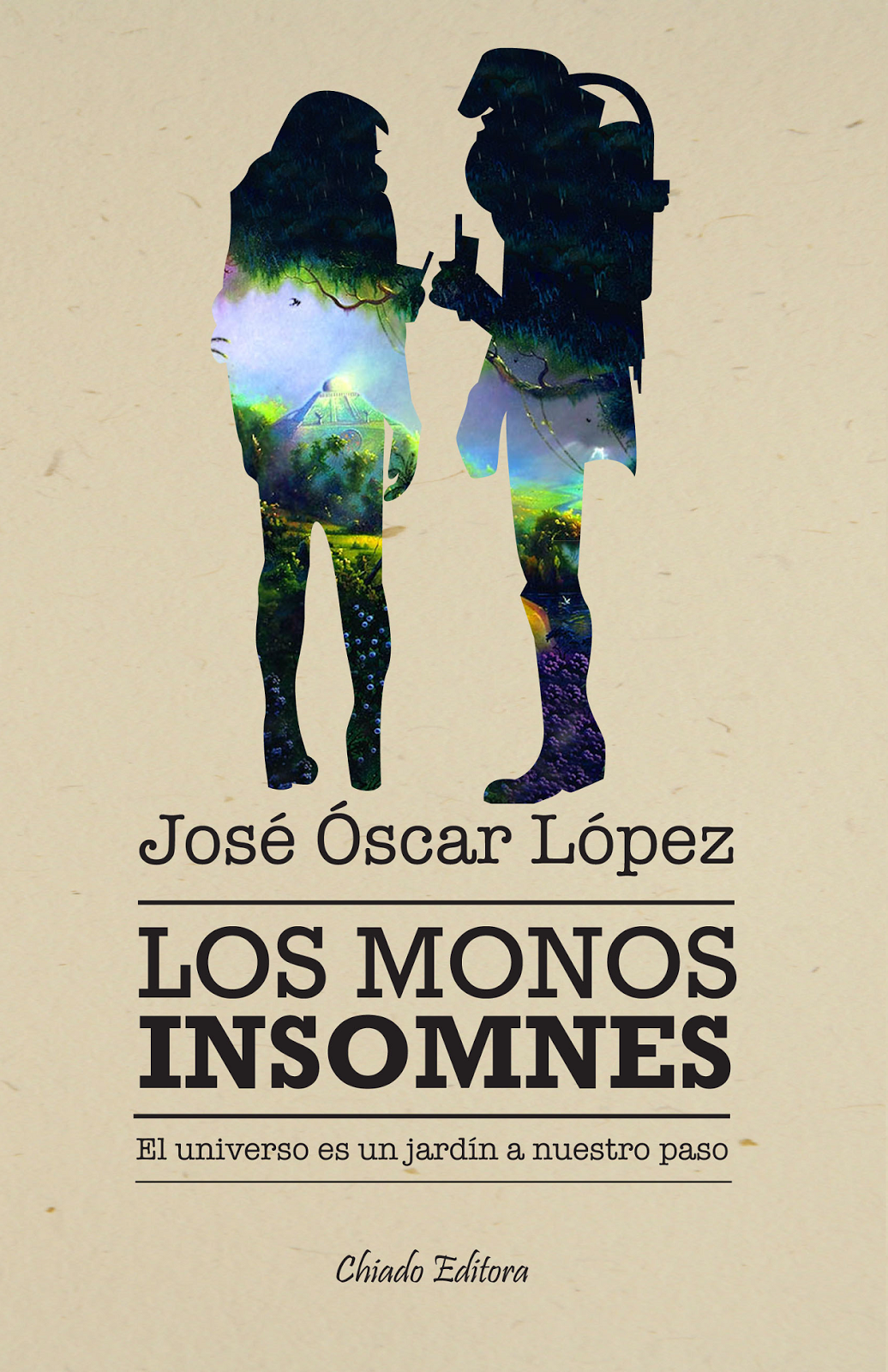



























































No hay comentarios:
Publicar un comentario