
Y así llegamos hasta ahora, que estamos en este restaurante italiano, ella no deja de pedir un plato tras otro y yo me aflojo la corbata por el calor, ¿no hay aire acondicionado en este maldito sitio? Miro a mi alrededor: los adolescentes que nos rodean no parecen sufrir menoscabo alguno por la temperatura y devoran ufanos, sin asomo de sudor alguno en sus rostros, sus trozos de pizza, sus ensaladas césar, sus raviolis. “Este solomillo te va a encantar”, aventura ella, que tampoco parece sudar, que hace sonar sus carcajadas estentóreas una y otra vez, también mientras la camarera hace sitio para el solomillo, para los tomates con mozarella, para el provolone, desalojando los otros platos ya vacíos. Paso de nuevo la servilleta por mi frente, también me seco la nuca; ¿nunca cesarán estos ríos de sudor? Pronto aflojaré mi cinturón. Hago esfuerzos: por tragar, por sonreír. Antes de que la camarera termine de salir del comedor mi compañera de mesa le grita que unos gnocchi, que unos tallarines, que un poco más de parmesano. Los adolescentes nos miran, creo que nos miran. Yo, por si acaso, sonrío.
Creo que voy a desvanecerme, pero prefiero no pensar en ello: aprieto mi servilleta bajo la mesa con el puño, sin que nadie pueda verme. Con la otra mano aso mi tenedor, lo aprieto entre mis dedos; miro a mi comensal, sonrío: sigo comiendo.







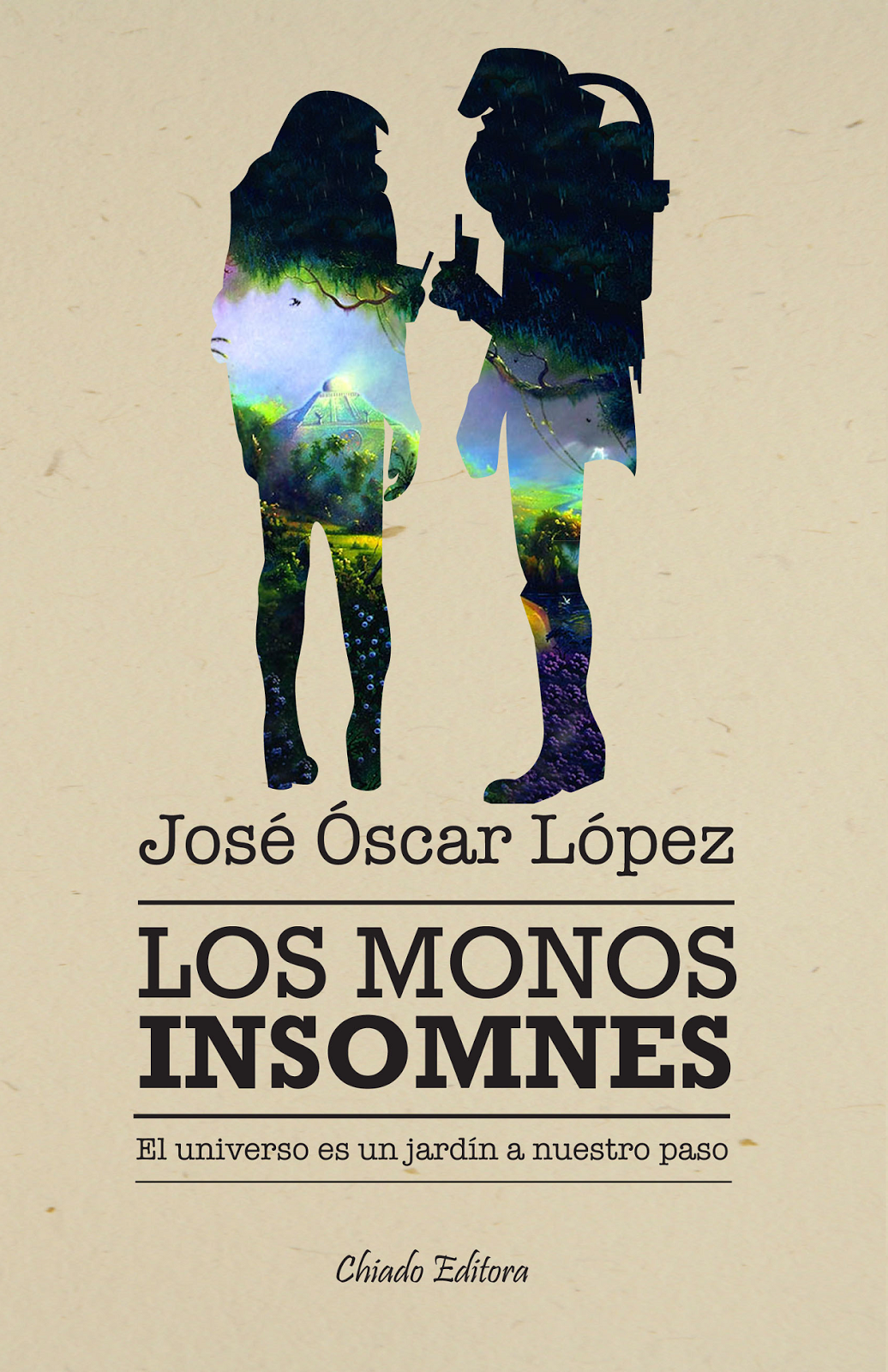



























































No hay comentarios:
Publicar un comentario